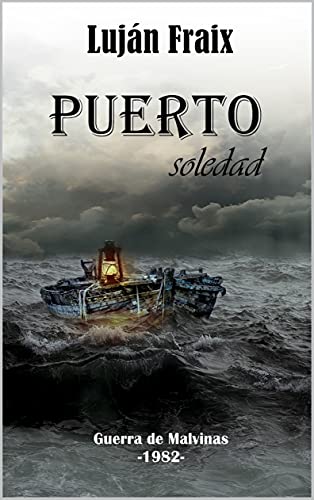CONABIP y las bibliotecas de Borges
Labels:
El silencioso grito de Manuela---Luján Fraix
·
Luján Fraix
Luján Fraix
a la/s
diciembre 31, 2018

Me he convertida en amiga de la lucha.
En ella encuentro refugio, esperanza, fortaleza... y puedo decir que hermandad.
Cada paso es una nueva experiencia y si bien me desilusiono a menudo, me levanto otra vez para continuar mi sueño. Todos tendrían que fijarse metas a corto plazo para encontrar la paz. Eso para mí es la felicidad.
Los pequeños logros se convierten en grandes desafíos.
Yo siempre me pregunto:
¿Para qué escribo tanto? ¿Para quién?.
Y siempre aparece alguien.
Mi libro se encuentra archivado en este sitio--------------
La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) es un organismo estatal de la República Argentina dependiente de la Ministerio de Cultura de la Presidencia de la Nación Argentina que apoya y fomenta el desarrollo de bibliotecas populares en todo el territorio de la República Argentina.
------------------------Mis aliadas de toda la vida, las bibliotecas: un puente a la cultura.
Cortázar de la A a la Z
Con motivo del centenario del nacimiento de Julio Cortázar (2014), la Internacional Cronopia reclamaba ya con demasiada insistencia una nueva aproximación al escritor y al hombre.
Para los autores de este libro la solución era una idea simple
que iba a darles muchísimo trabajo:
un diccionario biográfico ilustrado,
una fotobiografía autocomentada con retratos de todas las épocas,
fotografías de las primeras ediciones de todos sus libros,
algunas de sus publicaciones en periódicos y revistas,
una antología de textos acompañada de objetos y cuadros
que fueron suyos,
reproducciones de manuscritos y mecanuscritos originales.
***
Sin duda, un libro muy valioso
para tenerlo en la biblioteca y poder con ello saber
más de la vida de un gran escritor.
"Estoy tan solo como este gato,
y mucho más solo porque lo sé y él no."
J. Cortázar.
La abuela francesa
Melanie, mi bisabuela, una mujer que en la trama de la vida supo rescatar la esencia, los valores, la armonía como baluarte y ordenar la lucha con su mano diestra en rebeldía, sola, transformada... Frente a la tierra labrantía manejó su arado y dejó el surco en la timidez de las tardes como ilustradas letras de su andar cansino.
✨✨✨
🎄🎄LA ABUELA FRANCESA.
Amazon España
Amazon América
In the garden with Jane Austen, de Kim Wilson
Su autor Kim Wilson, sensible y atento a la belleza de la naturaleza, nos muestra en este libro la delicadeza del verde y la afinidad y el amor que Jane Austen sentía por el aire libre y los jardines y sus flores.
Este pequeño volumen está lleno de citas de sus novelas
y las letras que hacen referencia a sus personajes,
experiencias en el jardín, la dedicación y entrega que ella
experimentaba en su propia casa.
Wilson ha recogido en su investigación citas y antecedentes de Auten: novelas, cartas y tradición de la familia tratando de centrarlos en su contexto histórico con bellas fotografías de los lugares reales mencionados.
Es como viajar a la vida de Austen desde los jardines de su casa en Steventon y Chawton, a los sitios deslumbrantes y mágicos de la residencia solariega de su familia.
Aunque se trata de una edición ilustrada maravillosa,
el texto es lo que realmente brilla
con tantos hechos y observaciones
sobre cómo la naturaleza influía en la vida
y en los escritos de la gran autora Jane Austen.
La casa colonial
La casa colonial mira el transcurso del tiempo entre susurros ancestrales de un pasado demasiado arraigado a las tradiciones.
Es baja, con techo de tejas y paredes muy gruesas de tapia. Las puertas se hallan construidas en madera, con molduras labradas a mano. Las ventanas poseen enrejados de hierro negro a manera de encaje. Esos arabescos inconfundibles son, más allá de los años, una muestra cabal de su estilo.
Las habitaciones amplias son frescas en verano y templadas en invierno y enmarcan un matizado patio cubierto de baldosas al que da sombra una parra de tronco retorcido; perfuma el ambiente, el jazmín del país que recuerda, quizá, los pasos de algún abuelo centenario.
En medio de ese vasto lienzo con gradaciones de color, se ve el aljibe donde se recogía, antiguamente, el agua de lluvia que corría por los tejados y resbalaba por las canaletas. Su roldana está quebrantada por la herrumbre; ya no gira… A veces, cuando el viento la mueve, trae voces de una historia patriarcal acendrada en la fe cristiana.
Entonces cobran vida los momentos estentóreos de la casa. Aparece un padre muy rígido que ejerce su autoridad moral; su rostro se desdibuja tras las lágrimas de una mujer vestida de negro y de la niña, su hija, que, ataviada con mantilla y peinetón, acaba de llegar de la plaza del Cabildo. La abuela corta diademas del Paraguay para su galería de santos y conversa, con voz endeble, con la negra criada que lleva una bandeja de plata.
Afuera, se escucha al farolero que enciende los candiles colocados en las oscuras y angostas calles…
El tiempo articula los hilos de las secuencias que se pierden entre los muros donde trepan las glicinas. Se escapa la vida tras el Himno Nacional entre abanicos, escudos y gallardetes para entonar sus acordes musicales.
Los hijos de la Patria ya son libres.
Luján Fraix-2010
En el país de la nube blanca, de Sarah Lark
Una inolvidable historia en el exótico marco de Nueva Zelanda.
Londres 1852.
Dos mujeres emprenden la travesía en barco hacia Nueva Zelanda. Para ellas significa el comienzo de una nueva vida como futuras esposas de unos hombres a quienes no conocen.
Gwyneira está prometida al hijo de un magnate de lana, mientras que Helen, institutriz de profesión, ha respondido a la solicitud de matrimonio de un granjero.
¿Hallarán la felicidad y el amor en el extremo
opuesto al mundo?
"En el país de la nube blanca", el debut más exitoso de los últimos años en Alemania, es una novela cautivante sobre el amor y el odio, la confianza y la enemistad.
***
Sara Lark, la autora, trabajó muchos años como guía turística en Nueva Zelanda, cuyos personajes asombrosos han ejercido desde siempre una atracción casi mágica sobre ella. Sara es Alemana y vive en España.
La casa de Federico G. Lorca
Sin dudas, el gran escritor español del siglo XX
ha sido Federico García Lorca
nacido en tierras de Granada.
Su obra ha trascendido fronteras y hoy es un referente
de la lengua hispana mundial.
La casa museo de Federico G. Lorca
está a cargo del Patronato Cultural
Federico G. Lorca que depende de la diputación de Granada.
En 1982 se adquiere la casa donde nació el poeta
y se abre al público como museo.
Este emprendimiento fue llevado a cabo con la ayuda de diversas
instituciones, amigos y familiares.
Estos esfuerzos han dado sus frutos ya que en 1998 se crea,
en este ámbito,
el Centro de Estudios Lorquianos.
Un lugar obligado de referencia para investigadores
y estudiosos de la obra de Lorca.
La casa museo del autor se encuentra entre las calles
Arabial, Virgen Blanca y el camino de Purchil.
El lugar cuenta con más de 7 hectáreas
en donde se encuentran áreas de juegos infantiles,
kiosco bar, terraza al aire libre,
bancos, fuente de agua potable e iluminación,
un lugar ideal para pasear en familia
por Granada.
Amor Verdadero, por Elsa Delia Schimpf Fuchs
Lei. Y relei este libro de poesias
!! Septiembre !!!
De la escritora santafesina Lujan Fraix.
Poesia sencilla, calida y muy agradable, titulos que nos conmueven y nos llenan de recuerdos, como si fueramos nosotros mismos los que estamos recordando el pasado.
Recomendable !!!
Gracias Lujan por este aporte a la cultura.!!!
❤❤Gracias a ti Delia, me alegro que te haya gustado este libro de poemas: mi autobiografía en versos del año 2007.
Es un placer y una alegría enorme sentir esa cercanía. Es una de mis prioridades: llegar al lector.
El llano en llamas, de Juan Rulfo
El universo narrativo de JUAN RULFO reunido en un libro que abre la posibilidad de nuevos lectores o de relecturas de una voz clave en la literatura iberoamericana.
Adentrarse en EL LLANO EN LLAMAS, PEDRO PÁRAMO y EL GALLO DE ORO es capturar imágenes que difícilmente se borren.
Aquí están los cuentos de EL LLANO EN LLAMAS que arrojan al lector en esos típicos escenarios de Rulfo, áridos, silenciosos, con personajes tan misteriosos como intrigantes o que se acercan a la revolución de 1910, a la siempre soñada reforma agraria o a la eterna migración mexicana hacia EEUU.
El libro incluye PEDRO PÁRAMO y ese viaje casi onírico que realiza Juan para cumplir una promesa ante su madre.
Personajes de novela: Letizia
Labels:
El silencioso grito de Manuela---Luján Fraix
·
Luján Fraix
Luján Fraix
a la/s
diciembre 17, 2018

 |
| Carri Ángel |
A Letizia le gustaban los hombres niños, indefensos y carentes de afecto que despertaban en su alma sus más inaudibles suspiros. Sin embargo, sabía muy bien controlar sus impulsos y esperar el momento adecuado para abandonar la castidad sin enterrarse en la culpa. La sabiduría del cuerpo le decía que el alma podía amar a todos y cada uno de los seres terrenales que eran objeto de su merecida pasión. Tiempo era lo que sobraba para cavilar sobre el futuro que Manuela, por los diálogos fantasmagóricos, ya conocía...(fragmento)
💙💙💙
De--------El silencioso GRITO de Manuela
Gracias Eugen Seeger. Casi irreal...
Alguien me ha dedicado estas hermosas palabras. Gracias amigo, me emocionan...
¿No te han dicho que eres personaje y no persona?
Te has hecho etérea y te esfumas.
Es tu secreto.
Es tu esencia.
Casi irreal.
Como la bailadora tuya.
Te has hecho literatura. Eres literatura.
----Gracias Eugen Seeger
Diario de Pablo Neruda: Gabriela Mistral
Por ese tiempo llegó a Temuco
una señora alta, con vestidos muy largos y zapatos de taco bajo.
Era la nueva directora del liceo de niñas.
Venía de nuestra ciudad austral,
de las nieves de Magallanes.
Se llamaba Gabriela Mistral.
Yo la miraba pasar por las calles de mi pueblo con sus ropones talares
y le tenía miedo.
Pero, cuando me llevaron a visitarla la encontré buenamoza.
En su rostro tostado en que la sangre india
predominaba como un bello cántaro araucano,
sus dientes blanquísimos
se mostraban en una sonrisa plena y generosa
que iluminaba la habitación.
Yo era demasiado joven para ser su amigo
y demasiado tímido y ensimismado.
La vi muy pocas veces.
Lo bastante para que cada vez saliera
con algunos libros que me regalaba.
Eran siempre novelas rusas
que ella consideraba como lo más extraordinario
de la literatura mundial.
Puedo decir que Gabriela me embarcó
en una serie y terrible visión de los novelistas rusos
y que Tolstoi. Dostoievski, Chejov...
entraron en mi profunda predilección.
Siguen acompañándome.
Se llamaba Gabriela Mistral.
Esta vez dejadme
ser feliz,
nada ha pasado a nadie,
no estoy en parte alguna,
sucede solamente
que soy feliz,
por los cuatro costados
del corazón, andando,
durmiendo o escribiendo.
Qué voy a hacerle,
soy feliz...
Pablo Neruda.
***
Texto extraído de la revista "Proa"
fundada en 1922 por Jorge L. Borges,
Norah Borges, Macedonio Fernández, entre otros.
La casa de José Saramago
La casa de Saramago es un edificio blanco, inundado de luz y lleno de vida que pareciera que José Saramago (1922-2010) todavía estuviera allí. Los grupos de visitantes ( diez o doce personas a la vez) pueden moverse con libertad por las habitaciones repletas de libros a medio leer, fotos familiares, recuerdos de viajes, cuadros de amigos y artistas reconocidos...
Ya el hall de entrada es representativo de la figura de Saramago, con una mezcla de objetos portugueses y lanzaroteños ( como la alfombra de piedra volcánica a la que alude en sus "Cuadernos de Lanzarote"). El reloj, como todos los de la casa, está parado a las cuatro porque fue a esa hora cuando Saramago conoció a su segunda mujer, Pilar del Río. En esta casa vivieron Saramago y Pilar hasta 1993, cuando el escritor decidió abandonar Portugal, en parte movido por la censura de su obra "El evangelio según Jesucristo".
En Lanzarote también lo acompañaron sus hijos, amigos, conocidos, visitantes ocasionales y tres perros acogidos. Saramago dijo que todo aquel que se acercase a la casa de Tías sería invitado a un café y este rito se mantiene: los visitantes al llegar a la cocina, que es amplia y da a la terraza, hacen un alto para tomar un café recién preparado.
A continuación, se pasa al jardín donde todavía está la silla de plástico verde ( una silla como cualquier terraza de bar) donde Saramago se sentaba para ver el atardecer, rodeado de árboles que había traído de otros sitios.
A Saramago le gustaba la naturaleza de Lanzarote, incluso se propuso subir todas las montañas de la isla. En este entorno escribió los ya mencionados "Cuadernos", así como "El cuento de la isla desconocida" (1998) y el relato infantil "La flor más grande del mundo" (2001), cuya película de dibujos animados se proyecta para los niños que visiten la casa.
También las novelas "Ensayo sobre la ceguera" (1995) y "Todos los hombres" (1997), entre otras. Viviendo en esta casa supo que había ganado el Premio Nobel de Literatura ( varias fotos repartidas por la casa lo recuerdan)
Eduardo Sacheri y El secreto de sus ojos
¿La única lucha que se pierde
es la que se abandona?
Muchas veces uno la pelea y la pierde igual,
pero lo que nos queda por hacer es dar pelea,
por lo menos
perder jugando, ésa es mi filosofía.
Creo que la vida es difícil
y mejorar en la vida también es difícil
por eso hay que remar como loco.
Porque si no trabajas
el fracaso lo tienes garantizado.
Hay que ser perseverante
para llegar a las metas.
Eduardo Sacheri
Las novelas de Sacheri suelen pasar de las librerías al teatro o al celuloide. ARÁOZ Y LA VERDAD fue adaptada al teatro y PAPELES EN EL VIENTO fue filmada por JUAN TARATUTO, pero ninguna tuvo una repercusión tan grande como LA PREGUNTA DE SUS OJOS, que mutó en EL SECRETO DE SUS OJOS y en 2010 ganó el OSCAR como mejor película extranjera. Ese hito fue de la mano de JUAN JOSÉ CAMPANELLA, con quien Sacheri estableció un vínculo sensible y laboral.
LA NOCHE DE LA USINA, ES SU NOVELA QUE GANÓ EL COTIZADO PREMIO ALFAGUARA Y QUE INTENTA REFLEJAR LA IDIOSINCRASIA DEL SER ARGENTINO.
"Lo que me pasa en la vida
termina pasando en mis libros", reflexiona
Eduardo Sacheri.
***
Vera Violetta-Cuentos del día después...
VIVIR COMO CIEN AÑOS
Sus ojos oscuros se quedaban demasiadas horas mirando la calle. Hacía
dos meses que no lo veía pasar. Hasta ahora Emilia no había conocido el amor.
Se hallaba abatida por una quimera. ¿Qué se escondía entre las sombras de ese
silencio? Ella no entendía cómo podía querer a alguien que solamente la miraba
desde un automóvil. Veía el mundo a través de la ficción con audacia, inocencia
y sensibilidad. Lo idealizaba demasiado. Nunca habían cruzado una palabra pero
aquellos ojos alcanzaban para comunicar el mutuo sentimiento. Emilia se
refugiaba en la escritura; él estudiaba abogacía.
¿Tenía que luchar por ese cariño o dejarlo morir para seguir viviendo?
¿Tenía que luchar por ese cariño o dejarlo morir para seguir viviendo?
Emilia estaba acostumbrada a sus arranques de fugitivo.
-No nos gusta su familia-le dijeron sus padres.
Ella lloraba y se aturdía con las novelas inglesas en la
casa de tejas españolas alborotada de gatos y de historias de inmigrantes.
Cuando el aire estaba fresco salía a recorrer las arterias para ver si lo
encontraba, pero ese lento circular se desplomaba con el latir de la ausencia. No lo hallaba, era casi un
desconocido. ¿Acaso solamente existía en su imaginación?
-No se te ocurra acercarte a él-volvieron a decirle.
Esa orden sonó hueca y distante. Emilia ya sabía lo que
tenía que hacer, aunque sus perspectivas eran tan sombrías como la soledad de
su alma. Estaba sufriendo mucho por ese alejamiento. Lo buscaría y le diría que
lo amaba.
Pasaron los meses como siglos y no supo nada de él. El
agotado canto de las cigarras le decía que el estío llegaba a su fin. Aparecía
el gris oro de un otoño desmembrado por la angustia de la espera. ¿Qué le habrá
pasado?
Una tarde, hablando con una persona amiga sobre distintos
temas, escuchó decir como al descuido: él se casó… Emilia sintió que se moría;
la vida ya no tenía ningún sentido. Comenzó a escribir poemas desordenados y
vehementes para mitigar el dolor. Se
subió al automóvil y recorrió avenidas desiertas entre ráfagas de viento y
brisas marinas. Miró cada rostro.
En el pueblo, la luz se hundía entre la pobreza del follaje
y se divisaba el cielo rojizo. Estaba perdida, no podía reconocerse. Regresaba
a la casa, después del itinerario de cada jornada, y se desplomaba en el
sillón. No decía una palabra.
Pasaron tres años.
Aquel amor imposible seguía latente en su corazón. No podía
olvidarlo pero se resignaba a permanecer a la vera de esos meses prestados.
Tenía la convicción de que se quedaría sola por el resto de su existencia.
Todos los días subía a un colectivo para ir a estudiar
Filosofía y Letras a la facultad. Seguía de duelo y sus ojos húmedos fingían
sonrisas que se desdibujaban con algún recuerdo.
En la semana, tuvo
que viajar en otro horario porque una profesora no daba su clase. El colectivo
solía parar en poblaciones vecinas. Sin imaginarlo siquiera, él estaba allí:
traje oscuro, corbata, maletín… El hombre ideal, seductor como pocos. Lo
escuchó hablar por primera vez con alguien y sintió que su alma se desintegraba
por completo; le miró las manos, no tenía anillo de compromiso. Olvidó todo.
Comenzó a ir siempre a esa hora, retrasada, para verlo subir… Deseó tanto un
encuentro. Para ello pensó en una estrategia; se ubicó muy atrás y colocó una
carpeta para cuidar el lugar y que él no tuviera otra alternativa que sentarse
a su lado. Así pasó. La ingenuidad de aquella cercanía aumentaba sus
esperanzas. Él, cuando abrió el maletín, tembloroso, se le cayeron los textos.
Emilia lo ayudó a levantarlos. Vio, entre tantos, la obra de García Márquez
“Cien años de soledad”, su autor preferido, y se enamoró más todavía.
Cuando llegaron a la terminal estaban solos porque los
pasajeros ya habían descendido en su totalidad. Él se levantó para cederle el
paso, a Emilia le temblaban las piernas. Comenzó a caminar rumbo a la facultad
mientras escuchaba la proximidad de ese hombre. “Es casado, no tiene que pasar
nada, no puede alcanzarme”, pensó. ¿Acaso no valía ella tanto como las que eran
felices?
 Ya no escuchó sus pasos. La culpa ratificó los hechos: no
era valiente. Apoyó la cabeza en la pared del instituto para ahogar la pena.
Hubiera preferido una vida tumultuosa, placeres y todos los deslices prohibidos
que, obviamente, ignoraba. ¡Tantos valores!¡Para qué! Sintió una lluvia de
amenazas y de castigos por tener esos sentimientos. El equilibrio estaba roto,
el poema inconcluso…
Ya no escuchó sus pasos. La culpa ratificó los hechos: no
era valiente. Apoyó la cabeza en la pared del instituto para ahogar la pena.
Hubiera preferido una vida tumultuosa, placeres y todos los deslices prohibidos
que, obviamente, ignoraba. ¡Tantos valores!¡Para qué! Sintió una lluvia de
amenazas y de castigos por tener esos sentimientos. El equilibrio estaba roto,
el poema inconcluso…
Con el tiempo, se convirtió en
huella. Cada jornada tomaba el colectivo con sus libros en la mano; atravesaba
poblaciones desfilando a la luz de la luna, recorría la misma distancia y al
final del viaje se veía siempre en una plaza frente a la antigua facultad.
Esperaba que un anciano vestido de oscuro se sentase a su lado para compartir
“Cien años de soledad”.
L.Fraix
L.Fraix
------------De Vera Violetta-Cuentos del día después...
Banner de Stefi Cabello para el sorteo de Navidad
Labels:
convocatorias,
El silencioso grito de Manuela---Luján Fraix,
Gracias Stefi Cabello
·
Luján Fraix
Luján Fraix
a la/s
diciembre 10, 2018

Banner de Stefi Cabello (Córdoba-Argentina)
Sorteo de Navidad.
El silencioso grito de MANUELA
Amazon.es
http://amzn.eu/d/gRJ55r0
❤❤Gracias amiga.
Si alguien desea participar por este libro y otros de diferentes autoras seguir mi página de facebook, es solamente para Argentina.
Retratos literarios: Socorro Valle
Labels:
El silencioso grito de Manuela---Luján Fraix,
personajes de novela
·
Luján Fraix
Luján Fraix
a la/s
diciembre 09, 2018

La casa era muy antigua, de dos
plantas, con un patio florido rodeado de habitaciones altas, ventanas con
enrejados de hierro y cortinas amarillentas tejidas al crochet. Las paredes
pintadas con cal resplandecían delante de una fuente cercada por macetas con
pensamientos y estampillas. En la terraza, alguna vecina colgaba la ropa que
flameaba cual bandera de barco perdida en altamar.
-¡Socorro!-gritó alguien y apareció
una mujer de mediana edad, obesa y autoritaria, que parecía ser la dueña de la
propiedad.
-“La Nueva ” hace una semana que
no sale de la pieza. ¿Le habrá pasado algo? ¿Usted que cree?
Socorro no podía pensar en ese
momento porque los inquilinos protestaban, la gente tenía hambre y al guiso de
lentejas todavía le faltaba cocción.
-Mañana veo-contestó sin importarle
la situación.
La vecina, de vez en cuando,
asomaba su cara por el vidrio a través de la cortina para mirar a “La Nueva ” como la llamaba ella.
-Eh… tú.-solía gritarle molesta al
ver el cuerpo rígido de Letizia y sus ojos absortos observando el techo. Ella
no le contestaba porque no la escuchaba; su mente no hilvanaba frases ni
pensamientos coherentes.
-¡Socorro!, parece muerta, llame a
la policía.
-Déjame en paz y vete a vender las
rifas. No te guardes el dinero porque tu estúpida ignorancia ya la conozco.
Todos gritaban en esa pensión donde
convivían mendigos, huérfanos, solteronas y algún vecino inmigrante; quizá eran
gente que necesitaba que alguien les contagiara un poco de dignidad,
haciéndoles saber que eran seres humanos con nobleza e inteligencia.
 Letizia, una mujer rica, había
tenido todo lo que una niña podía desear menos alegría y libertad. Sus pensamientos
se contenían en la oscuridad de los sentidos con las bendiciones de los santos
y la fe absoluta, pero ya no tenía la concepción idealizada de su Dios sino la
figura modélica de una realidad que le decía que no servía para mucho
despertarse y sentarse a esperar. Ella se veía a sí misma como José, su primer
marido, con los ojos nuevos en órbitas viejas, con movimientos torpes en las
piernas rotas, llamando a sus criaturas desde la muerte hacia la locura.
Letizia, una mujer rica, había
tenido todo lo que una niña podía desear menos alegría y libertad. Sus pensamientos
se contenían en la oscuridad de los sentidos con las bendiciones de los santos
y la fe absoluta, pero ya no tenía la concepción idealizada de su Dios sino la
figura modélica de una realidad que le decía que no servía para mucho
despertarse y sentarse a esperar. Ella se veía a sí misma como José, su primer
marido, con los ojos nuevos en órbitas viejas, con movimientos torpes en las
piernas rotas, llamando a sus criaturas desde la muerte hacia la locura.
Lo más notable de su falta de
lucidez era la negación que la impulsaba al abandono y al aislamiento, sola,
primitiva, con las ideas quemadas por la ceguera. ¿Qué haría de ahora en más si
Manuela y Julián no la encontraban?
De noche no podía apartar la vista
de las estrellas porque pensaba que su cuerpo se hallaba en los dos sitios. Se
colocaba un sombrero de fieltro de alas anchas y salía al patio como si en él
viera praderas y acantilados; se escuchaban murmullos a lo lejos mientras un
gato negro como su vestido se acercaba para subirse a su falda. Ese animalito
era lo único que la unía al pasado. (fragmento)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



.jpg)


































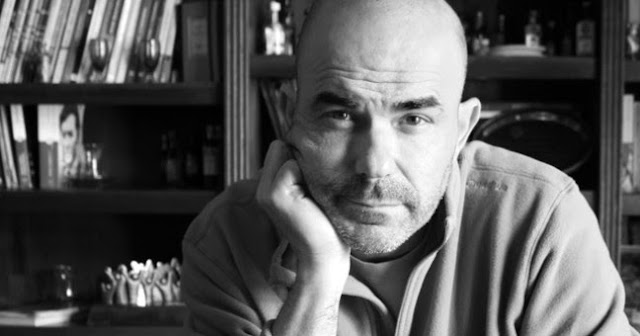












































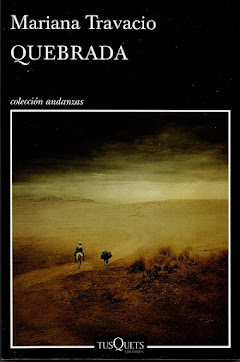

.jpg)