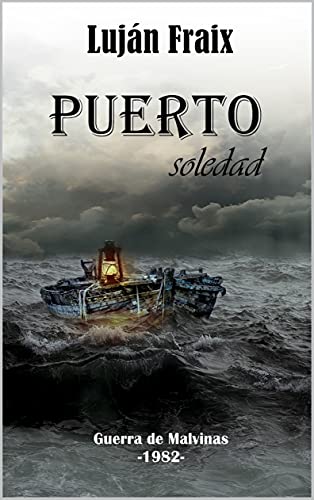Cuentos de Navidad: historias de abuelos
Bendita
noche.
Cuando
se encendían las luces se alimentaban historias y eran tan nuestras, tan tuyas,
únicas. En algunas, el tiempo de unión se desdibujaba para transformarse en
dueño de las decisiones.
El
abuelo Toto cenaba, no le importaba cuál era la comida que le servía su hija, y
se iba a dormir como las gallinas, a las ocho de la noche. No hablaba de la
Navidad ni de nada parecido. No le importaba la fecha ni la recordaba… De niño,
su padre para esas épocas lo enviaba a arar la tierra y por eso, tal vez, Toto
nunca pudo adaptarse a la risa y a los abrazos festivos. Su mundo interno era
más grande y lo abarcaba todo: pasado y presente.
Lucas
era diferente, muy extrovertido y alegre; cenaba rápido con su pequeña familia
y se iba a dormir más rápido aún para levantarse a las doce de la noche. Quería
estar descansado para ese sublime momento donde se encontraba con los hermanos
y gente amiga del hijo, jóvenes que reían y compartían escenas atemporales:
abrazos, sueños, metas… A Lucas le brillaban los ojos y acariciaba su mascota
que adoraba como a una hija. Más tarde, salía a ver las luces artificiales
hasta altas horas de la madrugada. Ya no pensaba en dormir porque se confundía
entre la juventud, reclamando menos años y más vida por delante.
−¡No
quiero que venga nadie! –decía la abuela Lula que tenía varios hijos, nietos y
bisnietos. Ella se encerraba en su casa colonial; en esa soledad se sentía
acompañada por aquel esposo que había partido y por los ecos de las voces
lejanas. Ése era su refugio Navideño. Las risas y la música le traían más
soledad a su alma y prefería el silencio de capilla de los muros algodonados y
dueños de su felicidad juvenil: años de dicha plena y de disfrute por el campo
entre malvones, gatos y tortas de limón.
La
casa se hallaba en silencio.
−¡Qué
nadie entre en la cocina! –gritaba el abuelo Ángel.
Él
preparaba la comida todo el día; iba y venía entre los cacharros y hasta
arrojaba semillas al piso con las que jugaba el gato Tino.
−Tengo
sed –decía alguien que intentaba acercarse porque el calor de diciembre
abrasaba−. ¡Fuera! –volvía a gritar Ángel.
A la
noche, todos sentados a la mesa, se deleitaban con sus platos aderezados con
demasiados yuyos y especias como le gustaba al abuelo. Lo aplaudían entre
halagos dulzones, le dedicaban miles de palabras y lo obligaban a dar alusivos
discursos propios de la fecha. Cuando se sentaba, después del ceremonial,
levantaba la copa y cerraba los ojos… ¡Tanto! Que se dormía. Es que había
trabajado mucho todo el día para ellos y por ellos. Ángel era muy generoso y
solamente le importaba dar felicidad a su familia. Él dormía y despertaba como
los gatos contentos.
El
abuelo Roque, en cambio, se sentaba en la noche a mirar las estrellas que
iluminaban la llanura. Humilde y solitario, extrañaba a su esposa y en esa
fecha, bajo el manto de las sombras, se comunicaba con ella.
−Cuida
a nuestros hijos y nietos que no pude conocer… −parecía escucharla.
Roque
se perdía en el horizonte imaginando las luces de todos los árboles de Navidad
para traer paz a su alma triste, pero no le alcanzaba… Los tiempos felices se
habían agotado en esa tierra bendecida y tenía que aprender a caminar solo,
resignado, sin su compañera. Los hijos, dentro de la casa, hablaban y repartían
regalos, sin reparar en su ausencia. Ya lo conocían y preferían no molestarlo.
En su mundo era dueño de su propia Navidad y eso ya era demasiado. Con todos
los perros a sus pies, él parecía una pintura del 1800, grabada a fuego en el
recuerdo de su familia.
❤❤❤❤❤
Cuentos de Navidad II
Diciembre...Carta Abierta. Comunicación y Cultura---Juan Botana
El perfume de tu presencia
 |
*Perfume creado en 1892 por Roger et Gallet. |
Alguien forcejeó en la puerta de
comunicación de la sala con el cuarto inmediato; se desprendió bruscamente el
pasador y cayó al suelo con un gran estrépito, la puerta se abrió y apareció
Eduardo du Champ que se iba a trillar las parvas de lino. Había estado
discutiendo con su hijo, se hallaba muy enojado.
Juana, su esposa, se quedó sola;
escuchó un ruido y se asustó. Miró pero no vio nada entonces subió al altillo y
espió por una turbia ventanilla. El mutismo la enloqueció más. No había gente a
su alrededor. No estaba el comprador de lana ni el vendedor de ropa ni los
peones.
¿Era el alma de la abuela Melanie
que la atormentaba por haber sido siempre tan indiferente?
Juana parecía un ánima envuelta en
un cuerpo ajeno. Sentía el perfume de la abuela a la hora de cenar y escuchaba
sus palabras. ¿Juana se estaba volviendo loca? Como no tenía otra alternativa
hizo entrar al comedor a todos los perros: ovejeros, uno mezcla de dogo y
lebrel y algunos chiquitos. La gata Lola dormía entre los guardianes sobre un
almohadón de plumas.
Era obvio que las alucinaciones
eran fruto de sus temores. Cuando Eduardo regresó vio a los perros en el
comedor. Ella huyó a su cuarto; él quiso enojarse pero percibió el Vera Violetta* y quedó paralizado por la
emoción…
L.Fraix
¡Vive tu propia Navidad!
Criaturas de Dios
El
cielo raso del cuarto estaba carcomido por los roedores que, dejando entrever
sus naricillas horribles, mordisqueaban los costados y producían confusos
sonidos.
El
tren silbaba a lo lejos…
En
la iglesia “Virgen de las Rocas”, el padre Hilario de Alcalá caminaba
lentamente con la ambigüedad propia del desamparado. Su cabeza iba a estallarle
en cualquier momento ante las sílabas que sólo él podía emitir en la vastedad
del recinto.
Recordaba
a su ayudante Ludovico Sánchez que se fue de su lado hacía muchos años.
--Ingrato…--murmuró.
Ardiente
de presencias, pensó que ya era la hora de dar la misa. Se puso de pie, canoso
y abandonado; esperaba el momento de perderse entre las sombras igual que una
divinidad y poder entonces participar de la luz de las inteligencias
superiores, pero se encontraba en la celda de su monasterio atrapado como una criatura feroz.
Se
paró delante del altar de piedra.
--“Beati
mortui, qui in domino moriuntur; opera enim illorum sequuntur illos”*--dijo.
Nadie
respondió; existía un silencio sepulcral frente a las tres naves sostenidas por
grandes pilares de ladrillo vinculados por arcos que sostenían el techo de tejas
y madera labrada. Estaban en pésimas condiciones: la imagen de Nuestra Señora
de los Milagros; un crucifijo de lapacho policromado y plata (siglo XVIII) y el
retrato de Sor María de la Paz y Figueroa “Beata de los ejercicios” realizada
por el pintor José Salas.
Tras
la ventanita, el océano pobre de sonidos le demostraba que no era más que un
río maloliente y turbio.
Sonaron
las campanas…
--¡Padre
nuestro que estás en los cielos…!--predicó el padre Hilario de Alcalá con voz
enérgica.
Más
tarde, el clérigo tomó su bastón y se fue hacia su cuarto pues se sentía
cansado aun en las horas litúrgicas; situación que le demostraba que ya estaba
acabado al igual que un hombre sin esperanzas frente a la mirada de la muerte.
Afuera
entre los jardines y los perfumes las avenidas estaban casi desiertas.
Caminitos de asfalto y escalinatas interminables descendían hasta el agua donde
se encontraban los muelles que esperaban alguna embarcación que llegara de las
islas. El sol plateaba la superficie mientras que de vez en cuando un Martín
Pescador atrapaba una mojarrita. El pueblo “La Trinidad” miraba absorto; entre
el temor a lo desconocido y el último ruego sólo le quedaba un susurro: el
gemido del padre Hilario de Alcalá.
--¡Ludovico…cuando
bajes a la cripta de la iglesia donde guardo un tesoro, verás relicarios valiosísimos
que te obsequiaré! ¡Regresa…! --exclamaba el religioso en su desvarío.
Él
era uno de los habitantes más viejos del lugar. Creció esperando un llamado: la
palabra del Señor. De allí en más adoptó su voz, fervientemente devoto y mago
en el difícil arte de sosegar almas.
Así
pasaba los años acosado por el miedo de morir de súbito. Raras ideas se
agolpaban en su memoria cuando caminaba por las calles en las tardes de estío
con sus manos desplomadas a los lados de su cuerpo anguloso.
--¡Qué
Dios los guíe! --decía al pasar pero nadie respondía. El párroco resistía y
luchaba con héroes ficticios, mientras flotaba en las sedas de su paraíso
prometido.
El
cielo raso seguía rompiéndose con el sonido de un tiempo tan bizarro como
pusilánime. La sangre hervía en la iglesia “Virgen de las Rocas” que no
alcanzaba a percibir la soledad que alborotaba su sosiego.
Las
campanas todavía se escuchaban…
Hilario
de Alcalá asomó su rostro por la ventana del templo y se refugió en el mutismo,
como una fiera dio tumbos en las habitaciones, puso de escudo la oración y se
encargó de esculpir cruces en su propio hastío para no fenecer de hambre ante
la ausencia.
Vinieron
largos inviernos que trajeron consigo el peso de los vientos y azotaron árboles
y callejuelas. Los huertos guardaron sus cercos sin lumbre tras la bocanada.
Las puertas de aquellas casonas rezongaron cansadas después de la tormenta y
quedaron vacías de sueños cuando el frío cubrió los rincones. Murmuraron
duendes en los umbrales y se unieron las almas de los enamorados. La atmósfera
invadió la congoja como los roedores al cielo raso, todo se hundió en aquel
fango indescriptible que sólo conocieron los que vivieron la experiencia de
algún deterioro parecido.
El
padre Hilario de Alcalá continuó en pie.
--Un
día tranquilo en el cielo y gris en la tierra --dijo sentado en la cama con la
sotana desgarrada, rodeado de un batallón de harapos.
Cuando
rezaba frente a la cruz pedía clemencia, paz para su espíritu, mensajes… Su
terquedad dibujaba siluetas en torno a su figura entumecida mientras las
telarañas unían con los hilos todos los muebles petrificados. Las estampas de
santos vertían sus dones sobre sus mejillas cuando lo dominaba el sueño.
Algunos
monjes se paseaban meditando, él quería tocarlos para darles la bendición pero
desaparecían al instante.
--¡Para
la comunidad cristiana, son los otros los que están fuera del rebaño!--volvió a
gritar.
La realidad le mostraba su enmarado círculo, tan patriota como devastado. El suelo histórico conocedor de las almas, las calles, la plaza… y el cielo raso todo roído le decían al padre Hilario de Alcalá que hacía diez años que no existía una vida a su alrededor.
--¡Ludovico!
Salió
corriendo como un niño y se perdió en el horizonte.
*”Benditos
los muertos que en el Señor murieron; pues le sobrevivirán sus obras.”
Cacería de brujas
“Sus terrores crepusculares
avanzaban ahora
en forma de monstruos
que se arrastraban hacia la cama
y trepaban,
dificultosamente, por la colcha…”
Horacio Quiroga
Alicia murió, por fin. La
sirvienta, cuando entró al cuarto, después de deshacer la cama, sola ya, sintió
en el pecho un temblor. Sobre los muebles había plumas, polvo de huesos y
sedimentos de sangre.
Jordán, el esposo de Alicia, apagó
las luces y dejó la sala a oscuras para que descansara de los susurros de aquel
cuerpo vacío y marchito que, entre las sombras de la noche, se agigantaba como
un millón de pájaros.
En la montaña, una mujer miraba una
fotografía. El calor había recorrido su figura esclava y rejuvenecida de fiebre
y la había abandonado con un estallido de fuego que luego se apagó lentamente.
Ella se dio cuenta de que lo había hecho... La luz ya había perdido su fulgor.
El viento lloraba a través de la
cortina de la choza y cubría su cara inerte frente al óxido de los ataúdes,
cordones de zapatos tejidos con cabellos humanos, morteros y lámparas de
aceite. Su risa era curiosa, tal vez irónica, en su boca sin dientes.
La batalla estaba ganada. Pensó que
tendría que cavar un pozo para borrar las huellas.
Sin embargo, el mal vuelve a su
raíz con abundancia y confusión para hacer justicia con las mismas armas.
Se escuchó el sonido de un trueno y
el aire comenzó a soplar seguido por un rayo que partió la tierra.
‒¡Voy a emprender una difícil y
larga travesía!‒gritó la mujer aterrada por el miedo a morir ante el castigo de
los dioses.
El huracán azotó la vieja casa y
volaron los objetos: libros de magia, colmillos de marfil, ollas negras con
jarabes de hongos y la foto de Alicia castigada con elementos punzantes y
agujas de acero.
El fuego incendió los recodos con
hambre de venganza y la hechicera se dejó vencer en su cama bajo un edredón de
plumas. Su propia fuerza interior, aquella que utilizó siempre para sus
burbujeos con lava en la maraña de sus ritos, la dejó inerme y obligada a la
postración sin poder defenderse.
Un minuto después, se produjo un
silencio fantasmagórico que inundó las calles, enmudeció las voces y apagó los
ecos de pasos en esa noche que moría de debilidad.
Jordán subió la escalera, fue hacia
el dormitorio y miró por la ventana. Se percibía un olor tropical pero… había
llegado el invierno al jardín de Alicia.
Fraixlujan
----Del Libro "Vera Violetta". Cuentos del día después...
Los iluminados
Al
artista le gusta la soledad porque lo salva…
Sabe
cómo llegar a conquistar porque conoce el arte de la seducción. Puede ser bueno
o malo, pero el poder de “encantar”
tiene que ser innato.
Se
arriesga a que le escriban opiniones absurdas, irreales, crueles… Posee
“espalda” para soportarlo porque no puede hacer otra cosa. A los grandes
elogios los mira de costado, continúa… No quiere censuras pero las hay y
muchas.
Se
enfada con su amigo:
No seguimos ya el mismo
camino, no navegamos ya en la misma nave. Yo no busco el puerto, sino la alta
mar. Si naufrago, te eximo del duelo.
Mientras
tanto, en su torre de marfil, vive consagrado a su única religión y a su
política: el arte. Escribe metódica e incansablemente. Corrige, pule, cincela
su prosa, mide sus frases con rigor.
Se
sienta en su escritorio al caer la tarde, se levanta para la cena, vuelve a él
para después de la comida y sigue labrando su obra.
Dicen
que su ventana iluminada en la noche servía de faro para los marineros que
navegaban por el Sena. Escribe con pluma de ganso, que va mojando en un tintero
con forma de sapo.
Es
Gustave Flaubert, autor de “Madame Bobary”
-
L.Fraix
Posts relacionados
Nina y sus historias
LA ESCLAVA
Los
cuartos oscuros y fríos, las palomas en lo alto del techo guardaban sus nidos
para después, cuando pusieran los huevos otras palomas iguales y el ciclo de la
vida continuara como si nada pasara… En la palmera muchas de ellas conversaban
igual que viejas amigas. Aquella casona, que quedaba del otro lado de la
magnolia, parecía contar demasiadas historias de próceres inmaculados esgrimiendo
espadas y de doncellas con peinetas españolas.
“A
los pies de usted”.
Los
enrejados del frente parecían arabescos sagrados y el silencio se llevaba bien
con los moradores. Eran muy amables, pero parecían no pertenecer a esa
residencia austera y helada.
−-Ella
te quiere mucho -−le dijo Alicia a Nina.
−-Sí,
pero yo le tengo vergüenza.
−-¿Vergüenza?
¿Por qué? Tú eres una niña buena, linda, educada, estudiosa. ¿De qué tendrías
vergüenza? Que yo sepa no hiciste nada malo.
−-No.
Nina
sentía demasiado respeto por aquella casa y sus moradores. Le parecían irreales
como los personajes de sus cuentos, y muchas veces imaginaba tanto que su
cabeza parecía quedarse vacía.
“Es
mejor vacía que llena de miedos”
Es
que el castillo perturbador la invitaba a espiar por las ventanas y ver
fantasmas adolescentes o niños que no podían escapar porque estaban cautivos.
¿De quién? De ellos que parecían tan buenos y cordiales. Por eso Nina les tenía
tanto respeto.
Se
asomaba detrás de la magnolia y entrecerraba los ojos para escuchar los
murmullos de las palomas que la dejaban sorda porque eran miles y se
multiplicaban… El vecino les tiraba con una escopeta y el dueño se enojaba.
Discutían. Eran aves gitanas y sagradas para ellos. ¡Cuánto misterio! ¡Cuántos
relatos en libros escondidos y bibliotecas enteras buscando lectores!
Ella
siempre se sentaba en el parque; parecía princesa de cuentos: bella y
angelical, dulce y cariñosa.
−-¡Qué
niña más encantadora! -−le decía a Nina que desconfiaba, se retraía, se escondía…
¿En
qué época vivían? ¿Eran reales o no?
Nina
no dejaba de preguntar porque la intranquilizaba demasiado aquella situación:
los muros, el perfume de alguna flor que crecía entre la hierba, los murmullos…
Un
día, mientras estaba observando, vio barrer a una criada negra toda
vestida de blanco con un turbante como había visto en las películas antiguas.
“Una
esclava”, pensó y escapó para su casa. Nunca más volvió a vigilar la residencia
de al lado. Era historia pura y se hallaba escrita en los libros.
*
Aquello que no sabías...
Sobre
el mantel donde reposaba la yerba y el mate, dormía la cabeza de Roque sobre un
manto de sangre. La mirada del hombre se apagaba observando por la ventana una
bandada de teros.
Lina,
su mujer, yacía sobre la mesada de ladrillos centenarios que Roque había
construido. Todavía sostenía la cuchara de madera con la que había revuelto la
sopa de zapallo.
En
medio de ambos, rígido, se hallaba parado un hombre vestido de gaucho con la
cabeza envuelta en un gorro de lana y un pañuelo azul al cuello; llevaba una
rastra con monedas y botas de potro.
Cristóbal
se había disfrazado de hombre de campo, autóctono, fiel a las pampas, para que
no pudieran reconocerlo.
Ellos
eran sus padres adoptivos y él acababa de enterarse…
Galatea
Esta
aldea es como un imperio donde flotan los efluvios y dejan cada corazón a la
intemperie; todo tiene valor hasta el desenfreno de correr por el camino de las
pasiones.
Mi
nombre es Galatea y nací en 1585.
Mi
padre Miguel prometió llevarme muy lejos.
En
este pueblo, sin jurisdicción propia, se idealiza la vida del campo rodeada de
amigos y de las amadas de los poetas bajo el disfraz de pastores que cantan sus
sentimientos.
Miro
mi cabaña de estacas cubierta de ramas y paja. El portón está abandonado y las
ventanas cerradas. Vacilo, y luego me interno en las habitaciones heladas. Se
oyen voces de los cocheros que acaban de cenar en los refugios vecinos;
mientras contemplo un puñado bellotas, pronuncio ante el auditorio un discurso
sobre la Edad de Oro que mi padre me enseñó; sobre la época ideal en que la
virtud, la inocencia y la bondad imperaban en todo el mundo.
Entre
ellos están Grisóstomo y Marcela que son enamorados y cuidan su ganado; han
venido a descansar, después de su ardua tarea, a mi choza humilde.
¡Qué
grato es recorrer estos sembrados!
Añoro
los rebaños, la hora de la siesta, el olor a llovizna y el caminar lento de los
campesinos de comarca. No puedo evadirme de las centellas que me embriagan al
igual que una borrachera con su dulzor. Está anocheciendo. Me duermo a los pies
de un molino de viento en Campo de Criptana, Ciudad Real.
Al
otro día, por la mañana, unos pasos me sobresaltan…
Son
don Quijote y su escudero Sancho. Rocinante se estremece con el placer de unas
jacas cuyos propietarios son unos arrieros yangüeses, naturales de Yanguas
(Soria). Mis amigos están heridos, pero se marchan detrás de los hombres
encamisados que llevan antorchas encendidas y que acompañan una litera vestida
de luto.
Yo
recorro los valles y sigo buscando a Miguel porque él sabe que todavía me queda
camino por delante, pero me dicen que se halla encerrado en la Cueva de
Medrano, en Argamasilla de Alba.
Estoy
apesadumbrada, pero me reconforta la idea de descubrir el aire de la madrugada,
ver las estrellas de cerca, galopar por caminos lejanos… Convertirme, de
repente, en “Caballero de la triste figura” igual que don Quijote, en labrador
que busca la perfección del cielo o en un español que rezonga ante las
majaderías de otros.
La
vastedad del edén me desorienta; me siento tan vagabunda en la oscuridad de la
noche, y el ruido que produce el andar de los caballos me llena de miedo porque
me imagino algo misterioso y sobrenatural.
Un
día, despierto sobre la Sierra Morena donde hago penitencia y veo, desde los
peñascos, que Ginés de Pasamonte le roba el asno a Sancho y me acuerdo de
Dulcinea, la amada de don Quijote que espera un mensaje en el pueblo.
 En
las horas sucesivas, recorro las cumbres y varias doncellas me miran pasar.
Junto al río Ebro hay un barco encantado y más allá el palacio de los Duques
que, por su magnificencia y apego a las tradiciones, conserva elementos
medievales.
En
las horas sucesivas, recorro las cumbres y varias doncellas me miran pasar.
Junto al río Ebro hay un barco encantado y más allá el palacio de los Duques
que, por su magnificencia y apego a las tradiciones, conserva elementos
medievales.
Lloro
por la frialdad de esta cárcel que no me permite defender la creación del
escritor más grande de la literatura.
Año
1616.
En
una tertulia madrileña observo a Miguel junto a Lope de Vega; se elogian y se
critican porque existe entre ellos una rivalidad notoria.
−¡Defended
tu primera obra; sois el novelista más genial, no me condenéis a escuchar
promesas…! –le grito.
Al
tiempo, viejo y con poca vista, Miguel de Cervantes se enferma. Profesa con
votos solemnes en la venerable Orden Tercera de San Francisco, recibe la
extremaunción, dicta la dedicatoria de “El Persiles” y, después de cuatro días
de agonía, fallece.
Es
sepultado en el convento de las Trinidades descalzas de Madrid.
Yo,
Galatea, vuelvo triste a la choza para culminar mis días pobre y humildemente
como he vivido.
Sé
que con los años nadie se acordará de mí.
Los salones del bien amado
Bajo el
reinado de Luis XVI, en París, surgió la moda de los salones y de las veladas
brillantes. Las damas de gran fortuna recibían a los escritores, sabios y
políticos: el siglo de las luces era también el de las relaciones y el de la
mundanalidad.
Richard
Walpon quería Janet Van Lue, una cantante de variedades sencilla, pero de
gustos refinados. Ella adoraba el arte y las ciencias. Conocía los nombres del
éxito porque ambicionaba llegar a la cima.
Richard era
un anticuario, convertido en mensajero del corazón; escribía horóscopos en
revistas para jovencitas. No sabía cómo seducir a Janet; para él resultaba inalcanzable.
Un día
decidió poner fin al castigo de ese amor.
Citó a Janet
en un lugar usurpando la personalidad del ilustre conde de Saint-Germain:
hombre sabio y casanova que hablaba varias lenguas, químico y maestro para
atraer a las mujeres. Hijo natural de la reina de España Marie-Anne de
Neubourg, viuda de Carlos II y de un noble, el conde Melgar.
Cuando Janet
supo de los requerimientos amorosos de una persona tan ilustre, no pudo
entenderlo… Algo no estaba bien. Permaneció apabullada del asombro en su cuarto
principesco. Procuró atestiguar la veracidad de los hechos que le respondieron
afirmativamente.
¿Por qué ese
hombre se interesaba por ella?
Seguramente,
la iba a rechazar apenas la viera.
Tuvo una
señal que le indicó el camino…
Richard la
esperaba en la sala vestido de conde; su amor se alimentaba de osadía y de
deseos. Janet no llegaba. El traje parecía una armadura que procuraba quedarse
en su sitio, mientras él se retorcía como un anfibio en cautiverio. Estaba muy
nervioso. La farsa lo obligaba a adoptar una conducta extraña. Cuando la mujer
que esperaba se acercó era la marquesa de Pompadour, amiga de Luis XVI, de
Voltaire y de Rousseau, dama de alta sociedad.
El impostor
se olvidó de Janet al reconocer a esa fascinante mujer que se disculpaba por la
tardanza; situación que no comprendía, pero que le agradaba… Ella era
maravillosa. Richard no podía soportar su desvergonzado atrevimiento, pero
continuaba con el plan, se enredaba y se confundía con el actor que llevaba
dentro.
−-¿Me dijeron
que le anunció a María Antonieta una inminente revolución? -–preguntó ella.
−-Afirmativamente,
vengo del Tíbet… -−contestó Richard aturdido, disperso, ya que no conocía nada
sobre la vida del conde.
No pensaba en
su realidad que era una farsa; el sueño resultaba ser más intenso.
Janet Van
Lue, debajo del vestido de marquesa, parecía una muñeca de cera.
*
L.Fraix
(cuento)
Posts relacionados
Don Santos
El anciano va
camino a las vías del ferrocarril.
Se detiene y
mira a un lado y a otro en medio del surco, del campo arado.
De lejos, se
oye el golpe de un hacha sobre el leño.
Don Santos
piensa en el olmo viejo de su humilde casa. La pobreza desnuda las telas grises
de arañas, y las voces queridas se van tras las lluvias del pasado.
Lleva en una
mano una botella de vino y está ebrio.
Don Santos
busca, con la mirada, las vías.
A su mundo se
lo ha tragado la tierra y ve los montes azules, las cotorras haciendo los nidos
y los brillantes rieles devorando matorrales.
Los caseríos
están lejos, y los nubarrones blancos anuncian otra tormenta.
Se acomoda el
sombrero y se sube los pantalones que lleva “a medio camino”. Se le nubla la
vista, se desdibuja la senda.
¿Y la soledad
de adentro?
Es la que él
conoce desde que era niño.
El tren
silba, humea… Detrás, tres molinos lo miran…
Don Santos no
cree en el futuro porque lo abandonó y lo dejó parado en ese presente que, con
astucia, lo empuja hacia el látigo final.
Se para
frente a los rieles, la máquina está cerca.
“La fortaleza
es una virtud”, alguien le dijo.
Ya no
escucha, el corazón le late más fuerte; toma de la botella. Ya falta menos.
La formación
pasa y deja una bocanada de humo.
Don Santos se
quedó sin pelear su última batalla.
Todos
perdemos.
−¡Despierte!
–alguien le grita cuando el tren llega a destino.
El anciano
aparece trepado sobre el mismo rostro de la locomotora: borracho, con sueño y
hambre… con la botella de vino.
--L.Fraix (cuento)































































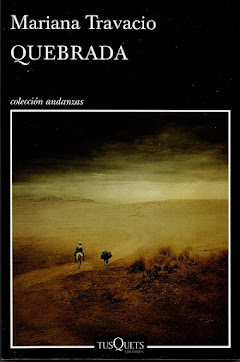

.jpg)