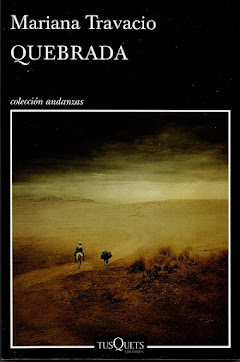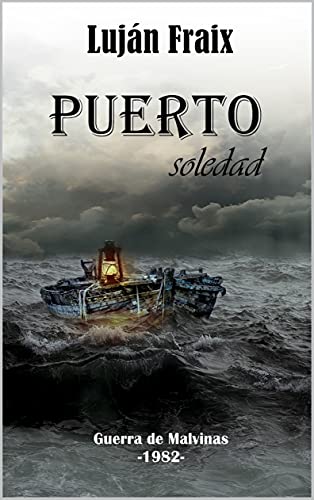Cacería de brujas
“Sus terrores crepusculares
avanzaban ahora
en forma de monstruos
que se arrastraban hacia la cama
y trepaban,
dificultosamente, por la colcha…”
Horacio Quiroga
Alicia murió, por fin. La
sirvienta, cuando entró al cuarto, después de deshacer la cama, sola ya, sintió
en el pecho un temblor. Sobre los muebles había plumas, polvo de huesos y
sedimentos de sangre.
Jordán, el esposo de Alicia, apagó
las luces y dejó la sala a oscuras para que descansara de los susurros de aquel
cuerpo vacío y marchito que, entre las sombras de la noche, se agigantaba como
un millón de pájaros.
En la montaña, una mujer miraba una
fotografía. El calor había recorrido su figura esclava y rejuvenecida de fiebre
y la había abandonado con un estallido de fuego que luego se apagó lentamente.
Ella se dio cuenta de que lo había hecho... La luz ya había perdido su fulgor.
El viento lloraba a través de la
cortina de la choza y cubría su cara inerte frente al óxido de los ataúdes,
cordones de zapatos tejidos con cabellos humanos, morteros y lámparas de
aceite. Su risa era curiosa, tal vez irónica, en su boca sin dientes.
La batalla estaba ganada. Pensó que
tendría que cavar un pozo para borrar las huellas.
Sin embargo, el mal vuelve a su
raíz con abundancia y confusión para hacer justicia con las mismas armas.
Se escuchó el sonido de un trueno y
el aire comenzó a soplar seguido por un rayo que partió la tierra.
‒¡Voy a emprender una difícil y
larga travesía!‒gritó la mujer aterrada por el miedo a morir ante el castigo de
los dioses.
El huracán azotó la vieja casa y
volaron los objetos: libros de magia, colmillos de marfil, ollas negras con
jarabes de hongos y la foto de Alicia castigada con elementos punzantes y
agujas de acero.
El fuego incendió los recodos con
hambre de venganza y la hechicera se dejó vencer en su cama bajo un edredón de
plumas. Su propia fuerza interior, aquella que utilizó siempre para sus
burbujeos con lava en la maraña de sus ritos, la dejó inerme y obligada a la
postración sin poder defenderse.
Un minuto después, se produjo un
silencio fantasmagórico que inundó las calles, enmudeció las voces y apagó los
ecos de pasos en esa noche que moría de debilidad.
Jordán subió la escalera, fue hacia
el dormitorio y miró por la ventana. Se percibía un olor tropical pero… había
llegado el invierno al jardín de Alicia.
Fraixlujan
----Del Libro "Vera Violetta". Cuentos del día después...
Los iluminados
Al
artista le gusta la soledad porque lo salva…
Sabe
cómo llegar a conquistar porque conoce el arte de la seducción. Puede ser bueno
o malo, pero el poder de “encantar”
tiene que ser innato.
Se
arriesga a que le escriban opiniones absurdas, irreales, crueles… Posee
“espalda” para soportarlo porque no puede hacer otra cosa. A los grandes
elogios los mira de costado, continúa… No quiere censuras pero las hay y
muchas.
Se
enfada con su amigo:
No seguimos ya el mismo
camino, no navegamos ya en la misma nave. Yo no busco el puerto, sino la alta
mar. Si naufrago, te eximo del duelo.
Mientras
tanto, en su torre de marfil, vive consagrado a su única religión y a su
política: el arte. Escribe metódica e incansablemente. Corrige, pule, cincela
su prosa, mide sus frases con rigor.
Se
sienta en su escritorio al caer la tarde, se levanta para la cena, vuelve a él
para después de la comida y sigue labrando su obra.
Dicen
que su ventana iluminada en la noche servía de faro para los marineros que
navegaban por el Sena. Escribe con pluma de ganso, que va mojando en un tintero
con forma de sapo.
Es
Gustave Flaubert, autor de “Madame Bobary”
-
L.Fraix
Posts relacionados
Nina y sus historias
LA ESCLAVA
Los
cuartos oscuros y fríos, las palomas en lo alto del techo guardaban sus nidos
para después, cuando pusieran los huevos otras palomas iguales y el ciclo de la
vida continuara como si nada pasara… En la palmera muchas de ellas conversaban
igual que viejas amigas. Aquella casona, que quedaba del otro lado de la
magnolia, parecía contar demasiadas historias de próceres inmaculados esgrimiendo
espadas y de doncellas con peinetas españolas.
“A
los pies de usted”.
Los
enrejados del frente parecían arabescos sagrados y el silencio se llevaba bien
con los moradores. Eran muy amables, pero parecían no pertenecer a esa
residencia austera y helada.
−-Ella
te quiere mucho -−le dijo Alicia a Nina.
−-Sí,
pero yo le tengo vergüenza.
−-¿Vergüenza?
¿Por qué? Tú eres una niña buena, linda, educada, estudiosa. ¿De qué tendrías
vergüenza? Que yo sepa no hiciste nada malo.
−-No.
Nina
sentía demasiado respeto por aquella casa y sus moradores. Le parecían irreales
como los personajes de sus cuentos, y muchas veces imaginaba tanto que su
cabeza parecía quedarse vacía.
“Es
mejor vacía que llena de miedos”
Es
que el castillo perturbador la invitaba a espiar por las ventanas y ver
fantasmas adolescentes o niños que no podían escapar porque estaban cautivos.
¿De quién? De ellos que parecían tan buenos y cordiales. Por eso Nina les tenía
tanto respeto.
Se
asomaba detrás de la magnolia y entrecerraba los ojos para escuchar los
murmullos de las palomas que la dejaban sorda porque eran miles y se
multiplicaban… El vecino les tiraba con una escopeta y el dueño se enojaba.
Discutían. Eran aves gitanas y sagradas para ellos. ¡Cuánto misterio! ¡Cuántos
relatos en libros escondidos y bibliotecas enteras buscando lectores!
Ella
siempre se sentaba en el parque; parecía princesa de cuentos: bella y
angelical, dulce y cariñosa.
−-¡Qué
niña más encantadora! -−le decía a Nina que desconfiaba, se retraía, se escondía…
¿En
qué época vivían? ¿Eran reales o no?
Nina
no dejaba de preguntar porque la intranquilizaba demasiado aquella situación:
los muros, el perfume de alguna flor que crecía entre la hierba, los murmullos…
Un
día, mientras estaba observando, vio barrer a una criada negra toda
vestida de blanco con un turbante como había visto en las películas antiguas.
“Una
esclava”, pensó y escapó para su casa. Nunca más volvió a vigilar la residencia
de al lado. Era historia pura y se hallaba escrita en los libros.
*
Aquello que no sabías...
Sobre
el mantel donde reposaba la yerba y el mate, dormía la cabeza de Roque sobre un
manto de sangre. La mirada del hombre se apagaba observando por la ventana una
bandada de teros.
Lina,
su mujer, yacía sobre la mesada de ladrillos centenarios que Roque había
construido. Todavía sostenía la cuchara de madera con la que había revuelto la
sopa de zapallo.
En
medio de ambos, rígido, se hallaba parado un hombre vestido de gaucho con la
cabeza envuelta en un gorro de lana y un pañuelo azul al cuello; llevaba una
rastra con monedas y botas de potro.
Cristóbal
se había disfrazado de hombre de campo, autóctono, fiel a las pampas, para que
no pudieran reconocerlo.
Ellos
eran sus padres adoptivos y él acababa de enterarse…
Galatea
Esta
aldea es como un imperio donde flotan los efluvios y dejan cada corazón a la
intemperie; todo tiene valor hasta el desenfreno de correr por el camino de las
pasiones.
Mi
nombre es Galatea y nací en 1585.
Mi
padre Miguel prometió llevarme muy lejos.
En
este pueblo, sin jurisdicción propia, se idealiza la vida del campo rodeada de
amigos y de las amadas de los poetas bajo el disfraz de pastores que cantan sus
sentimientos.
Miro
mi cabaña de estacas cubierta de ramas y paja. El portón está abandonado y las
ventanas cerradas. Vacilo, y luego me interno en las habitaciones heladas. Se
oyen voces de los cocheros que acaban de cenar en los refugios vecinos;
mientras contemplo un puñado bellotas, pronuncio ante el auditorio un discurso
sobre la Edad de Oro que mi padre me enseñó; sobre la época ideal en que la
virtud, la inocencia y la bondad imperaban en todo el mundo.
Entre
ellos están Grisóstomo y Marcela que son enamorados y cuidan su ganado; han
venido a descansar, después de su ardua tarea, a mi choza humilde.
¡Qué
grato es recorrer estos sembrados!
Añoro
los rebaños, la hora de la siesta, el olor a llovizna y el caminar lento de los
campesinos de comarca. No puedo evadirme de las centellas que me embriagan al
igual que una borrachera con su dulzor. Está anocheciendo. Me duermo a los pies
de un molino de viento en Campo de Criptana, Ciudad Real.
Al
otro día, por la mañana, unos pasos me sobresaltan…
Son
don Quijote y su escudero Sancho. Rocinante se estremece con el placer de unas
jacas cuyos propietarios son unos arrieros yangüeses, naturales de Yanguas
(Soria). Mis amigos están heridos, pero se marchan detrás de los hombres
encamisados que llevan antorchas encendidas y que acompañan una litera vestida
de luto.
Yo
recorro los valles y sigo buscando a Miguel porque él sabe que todavía me queda
camino por delante, pero me dicen que se halla encerrado en la Cueva de
Medrano, en Argamasilla de Alba.
Estoy
apesadumbrada, pero me reconforta la idea de descubrir el aire de la madrugada,
ver las estrellas de cerca, galopar por caminos lejanos… Convertirme, de
repente, en “Caballero de la triste figura” igual que don Quijote, en labrador
que busca la perfección del cielo o en un español que rezonga ante las
majaderías de otros.
La
vastedad del edén me desorienta; me siento tan vagabunda en la oscuridad de la
noche, y el ruido que produce el andar de los caballos me llena de miedo porque
me imagino algo misterioso y sobrenatural.
Un
día, despierto sobre la Sierra Morena donde hago penitencia y veo, desde los
peñascos, que Ginés de Pasamonte le roba el asno a Sancho y me acuerdo de
Dulcinea, la amada de don Quijote que espera un mensaje en el pueblo.
 En
las horas sucesivas, recorro las cumbres y varias doncellas me miran pasar.
Junto al río Ebro hay un barco encantado y más allá el palacio de los Duques
que, por su magnificencia y apego a las tradiciones, conserva elementos
medievales.
En
las horas sucesivas, recorro las cumbres y varias doncellas me miran pasar.
Junto al río Ebro hay un barco encantado y más allá el palacio de los Duques
que, por su magnificencia y apego a las tradiciones, conserva elementos
medievales.
Lloro
por la frialdad de esta cárcel que no me permite defender la creación del
escritor más grande de la literatura.
Año
1616.
En
una tertulia madrileña observo a Miguel junto a Lope de Vega; se elogian y se
critican porque existe entre ellos una rivalidad notoria.
−¡Defended
tu primera obra; sois el novelista más genial, no me condenéis a escuchar
promesas…! –le grito.
Al
tiempo, viejo y con poca vista, Miguel de Cervantes se enferma. Profesa con
votos solemnes en la venerable Orden Tercera de San Francisco, recibe la
extremaunción, dicta la dedicatoria de “El Persiles” y, después de cuatro días
de agonía, fallece.
Es
sepultado en el convento de las Trinidades descalzas de Madrid.
Yo,
Galatea, vuelvo triste a la choza para culminar mis días pobre y humildemente
como he vivido.
Sé
que con los años nadie se acordará de mí.
Los salones del bien amado
Bajo el
reinado de Luis XVI, en París, surgió la moda de los salones y de las veladas
brillantes. Las damas de gran fortuna recibían a los escritores, sabios y
políticos: el siglo de las luces era también el de las relaciones y el de la
mundanalidad.
Richard
Walpon quería Janet Van Lue, una cantante de variedades sencilla, pero de
gustos refinados. Ella adoraba el arte y las ciencias. Conocía los nombres del
éxito porque ambicionaba llegar a la cima.
Richard era
un anticuario, convertido en mensajero del corazón; escribía horóscopos en
revistas para jovencitas. No sabía cómo seducir a Janet; para él resultaba inalcanzable.
Un día
decidió poner fin al castigo de ese amor.
Citó a Janet
en un lugar usurpando la personalidad del ilustre conde de Saint-Germain:
hombre sabio y casanova que hablaba varias lenguas, químico y maestro para
atraer a las mujeres. Hijo natural de la reina de España Marie-Anne de
Neubourg, viuda de Carlos II y de un noble, el conde Melgar.
Cuando Janet
supo de los requerimientos amorosos de una persona tan ilustre, no pudo
entenderlo… Algo no estaba bien. Permaneció apabullada del asombro en su cuarto
principesco. Procuró atestiguar la veracidad de los hechos que le respondieron
afirmativamente.
¿Por qué ese
hombre se interesaba por ella?
Seguramente,
la iba a rechazar apenas la viera.
Tuvo una
señal que le indicó el camino…
Richard la
esperaba en la sala vestido de conde; su amor se alimentaba de osadía y de
deseos. Janet no llegaba. El traje parecía una armadura que procuraba quedarse
en su sitio, mientras él se retorcía como un anfibio en cautiverio. Estaba muy
nervioso. La farsa lo obligaba a adoptar una conducta extraña. Cuando la mujer
que esperaba se acercó era la marquesa de Pompadour, amiga de Luis XVI, de
Voltaire y de Rousseau, dama de alta sociedad.
El impostor
se olvidó de Janet al reconocer a esa fascinante mujer que se disculpaba por la
tardanza; situación que no comprendía, pero que le agradaba… Ella era
maravillosa. Richard no podía soportar su desvergonzado atrevimiento, pero
continuaba con el plan, se enredaba y se confundía con el actor que llevaba
dentro.
−-¿Me dijeron
que le anunció a María Antonieta una inminente revolución? -–preguntó ella.
−-Afirmativamente,
vengo del Tíbet… -−contestó Richard aturdido, disperso, ya que no conocía nada
sobre la vida del conde.
No pensaba en
su realidad que era una farsa; el sueño resultaba ser más intenso.
Janet Van
Lue, debajo del vestido de marquesa, parecía una muñeca de cera.
*
L.Fraix
(cuento)
Posts relacionados
Don Santos
El anciano va
camino a las vías del ferrocarril.
Se detiene y
mira a un lado y a otro en medio del surco, del campo arado.
De lejos, se
oye el golpe de un hacha sobre el leño.
Don Santos
piensa en el olmo viejo de su humilde casa. La pobreza desnuda las telas grises
de arañas, y las voces queridas se van tras las lluvias del pasado.
Lleva en una
mano una botella de vino y está ebrio.
Don Santos
busca, con la mirada, las vías.
A su mundo se
lo ha tragado la tierra y ve los montes azules, las cotorras haciendo los nidos
y los brillantes rieles devorando matorrales.
Los caseríos
están lejos, y los nubarrones blancos anuncian otra tormenta.
Se acomoda el
sombrero y se sube los pantalones que lleva “a medio camino”. Se le nubla la
vista, se desdibuja la senda.
¿Y la soledad
de adentro?
Es la que él
conoce desde que era niño.
El tren
silba, humea… Detrás, tres molinos lo miran…
Don Santos no
cree en el futuro porque lo abandonó y lo dejó parado en ese presente que, con
astucia, lo empuja hacia el látigo final.
Se para
frente a los rieles, la máquina está cerca.
“La fortaleza
es una virtud”, alguien le dijo.
Ya no
escucha, el corazón le late más fuerte; toma de la botella. Ya falta menos.
La formación
pasa y deja una bocanada de humo.
Don Santos se
quedó sin pelear su última batalla.
Todos
perdemos.
−¡Despierte!
–alguien le grita cuando el tren llega a destino.
El anciano
aparece trepado sobre el mismo rostro de la locomotora: borracho, con sueño y
hambre… con la botella de vino.
--L.Fraix (cuento)
Buenas y Santas... y Los siete dones-Autores Editores
"Campo de trigo con cuervos", de Vincent van Gogh
"Un egoísmo fuerte es una protección". Sigmund Freud
Hija Única. Libro de Recuerdos
Hay pianos que arrancan
lágrimas.
M. Benedetti
Así era el de mi amiga Alicia. Juntas tocábamos
Para Elisa de Beethoven. Digo…
tocábamos… Yo apenas el comienzo, la que sabía hacerlo era ella. Disfrutábamos
mucho de aquellas veladas casi mágicas, nos reíamos… ¡Éramos tan jóvenes! Nos
asomábamos a la adolescencia y todo resultaba nuevo y sorprendente. Amábamos los
animales; ella tenía felinos y conejos. Íbamos al río a juntar hinojos para su
mascota blanca y nos perdíamos entre las barrancas y las vías del ferrocarril.
Era tanta la libertad que no aceptábamos retos porque la pureza estaba intacta.
Las diversiones eran tan distintas a las de ahora. Nos faltaba remontar
barriletes en ese cielo perfecto. No sabíamos de arrogancias ni de egoísmos.
Teníamos una niñez natural y sana pero comprendíamos que ya había niños que
caían en el purgatorio del hambre y de la sed, que los pobres eran más pobres y
que la humanidad se encongía de hombros. Éramos chicas pero solidarias desde
nuestro humilde lugar. Cada una restauraba como podía su desesperación, el
propio naufragio, sin esperar nada porque el mundo seguía andando y cada uno
respiraba su propio oxígeno.
Nos inquietaban también las casas
abandonadas, como a todos los niños y adolescentes, solíamos ir a una que
quedaba cerca del río. Nos acercábamos con miedo y curiosidad y mirábamos por
las ventanas grises para observar...
¿Qué? ¿A quién?
Queríamos ver fantasmas blancos, mujeres vestidas con trajes de novia
caminando dispersas rumbo a un punto fijo, muchos ojos y miradas. A menudo,
alguien del lugar nos invitaba a irnos, por decirlo de una manera más delicada,
pero siempre antes de marcharnos bajábamos hasta el río por una escalinata de
la casona donde había una piscina sin terminar con huellas...
No eran espejismos.
_____Hija Única. Libro de recuerdos.
Molinos de Viento-cuentos
SIN CULPAS
La
atmósfera era de pesadilla. Un resplandor rojo se dibujaba en el cielo, tras
los árboles. En las paradas de trenes se oían voces confusas mientras los
peatones iban y venían con prisa; densos nubarrones poblaban el firmamento
entre la luna invisible. Eran las cinco de la tarde y la oscuridad era completa
en el contorno de la casa situada en Beverly Hills.
Sus
rejas, de un brillo patético, desdoblaban los clarines sobre el enigma de los
siglos. Era una vivienda de tablas crujientes y paredes adornadas con tapices.
Pertenecía a Georges Pittman, investigador privado de Manhattan. Las puertas se
mantenían cerradas aunque de vez en cuando Bill Peterson, su cuidador, las
abría para hacer la limpieza. La casa estaba casi abandonada, no existían
mayordomos ni cocineros; el último falleció a bordo del “Falconer”, un barco
que partió de Honolulu rumbo al sudeste.
Bill
hubiera querido marcharse, cierto escalofrío invadía sus huesos cada vez que
entraba a la mansión; según él las ánimas andaban errantes. El ambiente era
hostil pero el gran sueldo lo obligaba a quedarse. Los dueños se lo enviaban
cada mes puntualmente; sin embargo, Bill no cumplía con las tareas porque tenía
pánico de acercarse al lugar. El coloquio con su yo interior le decía que tenía
que mantenerse en su cabaña que se encontraba detrás del cerco de margaritas.
Durante diez años vivió en medio de una cálida
pereza pero una noche se sobresaltó por los ruidos. Apoyó el rostro en el
cristal y vio que se detuvo un coche fúnebre. Dos individuos descendieron el
cuerpo de una joven; detrás de ellos, el chofer y sus ayudantes llevaban el
ataúd. Aquellos hombres parecían soldados griegos de infantería, armados con
escudos, corazas, cascos, grebas, lanzas y espadas.
Bill
Peterson, desde su barraca, sintió como un dictamen que lo empujó hacia la
oscuridad.
Las
habitaciones del piso de arriba estaban con sus cerraduras sueltas unidas por
armellas y las persianas se hallaban corridas; una escalera conducía a la parte
superior en donde había dos cuartos, el escritorio-estudio y un baño. Colgado
de las perchas había un sacón de piel de nutria polaca y una cola de zorro.
La
puerta se abrió despacio. Bill asomó su cara a través de la hornacina.
La humedad y el aroma otoñal invadieron el clima. Un gato pelirrojo lo miró
cautivado con todo el sopor de su esqueleto hambriento.
--Me
llamo Theo --le dijo y arañó sus pantalones.
Un
rehilete cruzó por el aire, quedó adherido a las barras de hierro y provocó un
relámpago vivísimo producido en las nubes por la descarga eléctrica.
Sobre
una mesa había un puñal y una copa veneciana del Renacimiento. Más atrás, se
encontraba la estatua de Perseo (de Benvenuto Cellini).
Bill
acompañó el funeral. Encabezaba la ceremonia el señor Pittman con su
acostumbrado rostro de reptil. Caminaron por un corredor donde a cada lado se
encontraban armaduras de acero y hornos que estaban cubiertos cada uno por una
bóveda que reflejaba el calor. Bill Peterson trataba de contener la respiración
pero el miedo se lo impedía, murmuraba y fruncía imperceptiblemente las cejas.
Vagaba
desorientado por galerías oscuras, tropezaba con objetos, se levantaba y volvía
a caer… Tenía la impresión de que podían suceder los peores acontecimientos sin
turbar la quietud de la casona en la que no existía un soplo de aire.
Bill sintió calor, quiso huir pero un aura se deslizó sobre su cabeza y le dio un golpe. Desde el umbral, una ola de fuego lo envolvió en una tibieza subyugante que hizo quebrar sus fuerzas y lo dejó suspendido en un hueco. Cuando despertó, su cuerpo se encontraba cubierto por capas de polvo, telarañas y grillos. A pesar de todo se sentía como un caballero que, en las cortes de la Edad Media, transmitía mensajes de importancia, ordenaba las grandes ceremonias y llevaba los registros de la nobleza de la Nación; sin embargo, era un pusilánime carcelero.
Bill
escuchó pasos, risas, sonidos, que luego se apagaban y daban paso a una quietud
que lo aterrorizaba aún más. Theo lo miraba mientras lamía sus patas gastadas.
Sintió
manos que lo tocaron y una voz que le dijo:
--¡Vete,
hombre sin coraje, no sirves para nada!
Peterson
escapó de aquel confín de simetrías descoloridas y dejó un exorcismo en las
hendiduras de la fortaleza de tabiques color pardo. Las niguas trepaban las
paredes y aquellas máscaras quedaban atrás entre las ménsulas y los miriñaques.
El aire que corría por el valle envolvía las aguas y las elevaba hacia las
alturas. En las calles la corriente era mayor.
La
morada quedó silenciosa con sus ventanales cubiertos por espesas telas como si
sus propietarios tuvieran fobia a la luz del sol. El abandono era casi total.
El césped y los jardines estaban invadidos por la maleza que escondía gritos
desesperados de mascotas víctimas de aquel tejido de red.
En
su cama, al día siguiente, Bill Peterson se encontraba todavía alterado por la
pesadilla. Esa vida ociosa le hacía pensar en el Beverly Glen Hotel, pero
estaba en su cabaña. Desde el lecho lo observaba Peter, su gato pelirrojo.
La
niebla de la mañana se había convertido en una lluvia penetrante…
Sobre
el escritorio: el Times de Los Ángeles, “El Diplomático Ruso”, de E.V.
Cunningham; sus anteojos, el reloj pulsera… y el sueldo de jardinero-cuidador.
Bill
tomó los utensilios de limpieza y se fue rumbo a la residencia a realizar su
trabajo, sin culpas.
-L.Fraix
------Del libro de cuentos "Molinos de Viento"
Desde un cielo...
Nina y sus historias