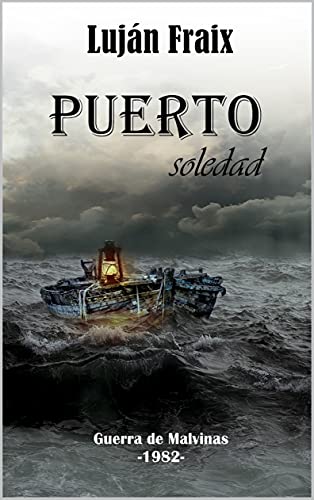Criaturas de Dios
El
cielo raso del cuarto estaba carcomido por los roedores que, dejando entrever
sus naricillas horribles, mordisqueaban los costados y producían confusos
sonidos.
El
tren silbaba a lo lejos…
En
la iglesia “Virgen de las Rocas”, el padre Hilario de Alcalá caminaba
lentamente con la ambigüedad propia del desamparado. Su cabeza iba a estallarle
en cualquier momento ante las sílabas que sólo él podía emitir en la vastedad
del recinto.
Recordaba
a su ayudante Ludovico Sánchez que se fue de su lado hacía muchos años.
--Ingrato…--murmuró.
Ardiente
de presencias, pensó que ya era la hora de dar la misa. Se puso de pie, canoso
y abandonado; esperaba el momento de perderse entre las sombras igual que una
divinidad y poder entonces participar de la luz de las inteligencias
superiores, pero se encontraba en la celda de su monasterio atrapado como una criatura feroz.
Se
paró delante del altar de piedra.
--“Beati
mortui, qui in domino moriuntur; opera enim illorum sequuntur illos”*--dijo.
Nadie
respondió; existía un silencio sepulcral frente a las tres naves sostenidas por
grandes pilares de ladrillo vinculados por arcos que sostenían el techo de tejas
y madera labrada. Estaban en pésimas condiciones: la imagen de Nuestra Señora
de los Milagros; un crucifijo de lapacho policromado y plata (siglo XVIII) y el
retrato de Sor María de la Paz y Figueroa “Beata de los ejercicios” realizada
por el pintor José Salas.
Tras
la ventanita, el océano pobre de sonidos le demostraba que no era más que un
río maloliente y turbio.
Sonaron
las campanas…
--¡Padre
nuestro que estás en los cielos…!--predicó el padre Hilario de Alcalá con voz
enérgica.
Más
tarde, el clérigo tomó su bastón y se fue hacia su cuarto pues se sentía
cansado aun en las horas litúrgicas; situación que le demostraba que ya estaba
acabado al igual que un hombre sin esperanzas frente a la mirada de la muerte.
Afuera
entre los jardines y los perfumes las avenidas estaban casi desiertas.
Caminitos de asfalto y escalinatas interminables descendían hasta el agua donde
se encontraban los muelles que esperaban alguna embarcación que llegara de las
islas. El sol plateaba la superficie mientras que de vez en cuando un Martín
Pescador atrapaba una mojarrita. El pueblo “La Trinidad” miraba absorto; entre
el temor a lo desconocido y el último ruego sólo le quedaba un susurro: el
gemido del padre Hilario de Alcalá.
--¡Ludovico…cuando
bajes a la cripta de la iglesia donde guardo un tesoro, verás relicarios valiosísimos
que te obsequiaré! ¡Regresa…! --exclamaba el religioso en su desvarío.
Él
era uno de los habitantes más viejos del lugar. Creció esperando un llamado: la
palabra del Señor. De allí en más adoptó su voz, fervientemente devoto y mago
en el difícil arte de sosegar almas.
Así
pasaba los años acosado por el miedo de morir de súbito. Raras ideas se
agolpaban en su memoria cuando caminaba por las calles en las tardes de estío
con sus manos desplomadas a los lados de su cuerpo anguloso.
--¡Qué
Dios los guíe! --decía al pasar pero nadie respondía. El párroco resistía y
luchaba con héroes ficticios, mientras flotaba en las sedas de su paraíso
prometido.
El
cielo raso seguía rompiéndose con el sonido de un tiempo tan bizarro como
pusilánime. La sangre hervía en la iglesia “Virgen de las Rocas” que no
alcanzaba a percibir la soledad que alborotaba su sosiego.
Las
campanas todavía se escuchaban…
Hilario
de Alcalá asomó su rostro por la ventana del templo y se refugió en el mutismo,
como una fiera dio tumbos en las habitaciones, puso de escudo la oración y se
encargó de esculpir cruces en su propio hastío para no fenecer de hambre ante
la ausencia.
Vinieron
largos inviernos que trajeron consigo el peso de los vientos y azotaron árboles
y callejuelas. Los huertos guardaron sus cercos sin lumbre tras la bocanada.
Las puertas de aquellas casonas rezongaron cansadas después de la tormenta y
quedaron vacías de sueños cuando el frío cubrió los rincones. Murmuraron
duendes en los umbrales y se unieron las almas de los enamorados. La atmósfera
invadió la congoja como los roedores al cielo raso, todo se hundió en aquel
fango indescriptible que sólo conocieron los que vivieron la experiencia de
algún deterioro parecido.
El
padre Hilario de Alcalá continuó en pie.
--Un
día tranquilo en el cielo y gris en la tierra --dijo sentado en la cama con la
sotana desgarrada, rodeado de un batallón de harapos.
Cuando
rezaba frente a la cruz pedía clemencia, paz para su espíritu, mensajes… Su
terquedad dibujaba siluetas en torno a su figura entumecida mientras las
telarañas unían con los hilos todos los muebles petrificados. Las estampas de
santos vertían sus dones sobre sus mejillas cuando lo dominaba el sueño.
Algunos
monjes se paseaban meditando, él quería tocarlos para darles la bendición pero
desaparecían al instante.
--¡Para
la comunidad cristiana, son los otros los que están fuera del rebaño!--volvió a
gritar.
La realidad le mostraba su enmarado círculo, tan patriota como devastado. El suelo histórico conocedor de las almas, las calles, la plaza… y el cielo raso todo roído le decían al padre Hilario de Alcalá que hacía diez años que no existía una vida a su alrededor.
--¡Ludovico!
Salió
corriendo como un niño y se perdió en el horizonte.
*”Benditos
los muertos que en el Señor murieron; pues le sobrevivirán sus obras.”









































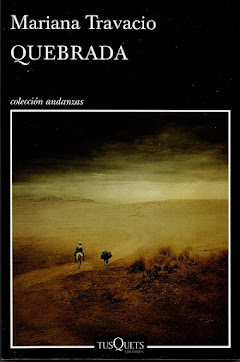

.jpg)