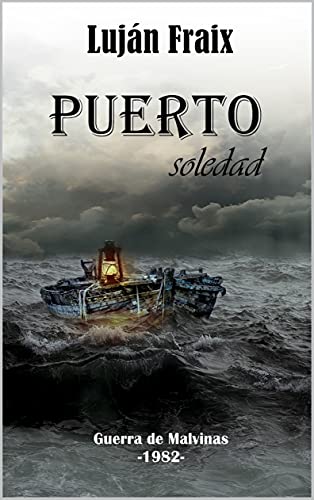Perder el Alma. Me deben una vida...
Ricardo
trajo un frasco grande de vidrio y le dio en la manita a Alma que le sonrió con
cariño. La paz que se respiraba en esa chacra era como subir al paraíso y
quedarse dormido. Todo era bello. Susan no recordaba haberla visitado en la
niñez, pero por algo estaba allí, por algo decidió recorrer ese sendero nítido,
como de hormigas viajeras, que la llevó a ese lugar mágico. No podía creerlo.
Ricardo cebaba mates y hablaba de su provincia, don Fortunato se reía de las
anécdotas, a lo lejos se oía el tren con los vagones cargados y las cotorras
parloteaban entre los paraísos, álamos y laureles. No había gritos ni malos
entendidos. La casa rural, envuelta en lanas, parecía abrigar igual que las
ovejas a sus crías, protegía a los visitantes de todo mal, santificaba los
dones, llenaba de luz los recodos olvidados y hablaba en un dialecto acompasado
de palabras dulces y piadosas.
−Gracias
por los mates. Volveré, tío –respondió Susan−. Adiós, Ricardo. Un gusto.
−Encantado,
señorita.
*









































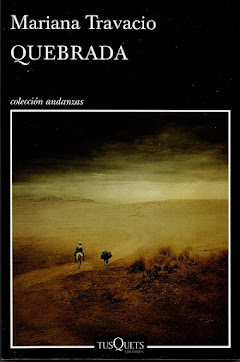

.jpg)