El hombre del espejo
Labels:
mis cuentos,
Molinos de viento---Luján Fraix
·
Luján Fraix
Luján Fraix
a la/s
febrero 11, 2020

 Trataba
de salvar lo poco que quedaba de su castigada vida. Versado, independiente,
hombre con fuerza de gran varón..., quería legitimar el hecho completamente
irreversible: ver el avión quemado en aquel sitio ceniciento.
Trataba
de salvar lo poco que quedaba de su castigada vida. Versado, independiente,
hombre con fuerza de gran varón..., quería legitimar el hecho completamente
irreversible: ver el avión quemado en aquel sitio ceniciento.
Su
esposa Yolanda del Valle Rojas y su hija de cinco años dejaron la existencia
entre los hierros y el fuego abrasador.
Maximiliano
Rojas viajó a Brasil; debía recoger escombros, saldos y ese catálogo de nombres
desconocidos para no caer con la levedad de un pájaro por un barranco envuelto
en redes, licuado, en contienda con ese destino que lo obligaba a la soledad.
Caminó
por las calles; se veía raro, en pugna y utilizado, tal vez no era el mismo.
Pronto encontró un hotel, antiguo y deslucido, similar a una pensión de
estudiantes. El posadero lo miró con los ojos y el alma anciana.
Había
gentes que dormitaban en hamacas bajo los árboles y murmullos que trituraban el
silencio. El anatema era: “Morirán antes del alba…”
Yolanda
del Valle Rojas no quería viajar en el avión que el 10 de enero de 1969, poco
antes del mediodía, despegó de Lima rumbo a una población peruana que se
hallaba en la selva a setecientos kilómetros al nordeste, al otro lado de la
Cordillera de los Andes.
Iban
a bordo noventa pasajeros. Media hora después de haber despegado, el capitán
Mauricio Madrás avisó por radio a la torre de mando que esperaba aterrizar
dentro de cincuenta minutos. Al poco tiempo se perdió contacto, no contestaba a
ninguna señal transmitida. Los aviones que partieron en su busca no hallaron
restos.
Después
de la explosión y las cenizas todo quedó maduro y manchado, con ese mutismo de
capilla que perturba a los mortales hasta enloquecerlos de impotencia.
Yolanda
iba en la primera fila de asientos, junto a la ventana, la niña se encontraba a
su lado y un médico ocupaba el asiento contiguo al pasillo. Todo era normal: el
despegue, el vuelo sobre los Andes, el ambiente apacible, el trato con las
azafatas… y luego la selva que se extendía por el este hacia el horizonte.
A
los cuarenta minutos de haber partido, disminuyó la visibilidad; la lluvia
comenzó a azotar la parte frontal del avión y el viento a soplar con energía.
La nave se agitó en bruscos ascensos y caídas violentas. Un relámpago rasgó el
cielo y el aparato se sacudió. Las valijas cayeron y la gente comenzó a gritar,
mientras desde el ala izquierda se empezó a levantar una llama de vivo color
naranja…
Un
instante después se produjo un golpe terrible.
La
ventana daba a un parque y el reloj marcaba las once y media. El aire soplaba,
árido, tan caliente como el fuego mientras Maximiliano Rojas se debatía entre
el embrujo de las sábanas. Denigraba la vida en el sueño alterado por los
pensamientos; se agitaban sus piernas sin gobierno… Hubiera querido fugarse de
la maleza y retroceder el tiempo.
Al
despertarse por la mañana, la primera sensación de la que tuvo conciencia fue
que debía ir al lugar del siniestro pero sintió un profundo dolor en todo el
cuerpo y la piel áspera y seca. Se puso de pie como pudo, se vistió y se fue a
la calle. En medio de la batahola de miradas parecía un longevo que volvía de
la tumba pero era sólo un mendigo que disfrazaba las lágrimas. No entendía el
idioma y se debilitaban sus energías. Las opulentas avenidas lo confundían,
quería ver una selva devastada y reducida a polvo. ¿Nadie sentía piedad por
él?. ¿Es que no lo veían sufrir?
Preguntó
dónde quedaba el sitio. Debía alquilar un auto especial pues se encontraba a
varios kilómetros de la capital. De repente, una especie de compasión hacia sí
mismo lo obligó a retardar su porfía. Era loable el esfuerzo que mantenía para
poder reconocer la muerte que siempre le pareció ajena, palparla en la sangre y
en la de sus seres queridos.
“Nuestras muertes
no son iguales a las otras”.
Cuando
llegó al paraje se escuchaba el croar de las ranas y había butacas vueltas
patas arriba. Abundaban las víboras y los insectos pero también el ocelote, el
jaguar y algún tapir. En la selva del Perú muchos ríos corrían en círculos y
estaban repletos de mosquitos, de caimanes y de pirañas. De lejos se oía el
graznido de los buitres, seguramente rodeaban el fuselaje.
Maximiliano
estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué hacía él solo en ese campo de batalla
rodeado de papagayos, monos y colibríes?. Era enfermizo que intentara mitigar
la angustia porque era tan punzante que lo absorbía y lo convertía en un inerte
individuo sin identidad.
El
calor era húmedo y la temperatura de 45º.
En
una barca amarrada a la orilla del río Shebonya que se unía al cauce del Pachitea
se encontraba un sacerdote que venía del caserío de Tournavista. El hombre se
acercó a él y lo miró fijo, tan vez horrorizado, al ver su cara desprovista de
moralidad. Maximiliano Rojas quería golpear a alguien pero su incapacidad lo
mutilaba; veía rostros desfigurados y cuerpos descompuestos entre las piezas
del avión.
Aquel
religioso fantasma había desaparecido…
Dio
un puntapié letal a los asientos esparcidos y huyó entre las lianas, las pacas
y los sapos negros. Ahora era él el que quería quemarse frente a algún
camposanto.
Caminó
como un neurótico que buscaba un instante de cordura para poder aliviar su mal
cuando por una arteria, de espaldas, creyó ver a Yolanda del Valle y a su hija
Sofia; iban acompañadas por un caballero que se parecía mucho a él.
¡Aquella
camisa de cuadros azules era igual a la que llevaba puesta!
La
bruma lo cegó, se frotó los ojos y corrió detrás de ellos pero no pudo
alcanzarlos. ¿Se estaba volviendo loco?
Maximiliano
Rojas, un inocente perdido frente a pasos arteros, se quedó parado en el
espacio. Debía recomponer su existencia. ¡Para qué servirían las misas en
homenaje a los caídos!. ¿Para qué pedir justicia y descifrar los mensajes de
las cajas negras?
Noctámbulo
por los caminos en la infinitud de los laberintos, sin paz y sin cuerpo, sólo
un alma, se fue hacia la posada.
El
cielo encapotado iba a borrar las huellas de la masacre en media hora más.
Entró
a la habitación y prendió un velador de luz rojiza y apagada. Un espejo con
marco de bronce estaba colgado frente a la cama. Aromas de formol y de pino
invadieron el aposento.
De
pie, delante del espejo no pudo ver su imagen; lo limpió, lo colocó de costado,
para arriba y para abajo. El terror se apoderó de él y retrocedió con paso
débil y vacilante, se desmayó.
En
el cristal su cuerpo destruido y sobre una silla la chaqueta de médico del
Hospital Español “Roberto Rojas”.
¿Acaso
hubiera sido mejor no tener que viajar en el avión junto a su esposa y vivir el
horror de padecer su muerte?
L.Fraix- 1998
* Mención de Honor a la originalidad y creatividad literaria. Centro Internacional de escritores noveles. Buenos Aires-2000.
De----Molinos de Viento (Antología de cuentos premiados)
Amazon.es
Amazon.com
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)











































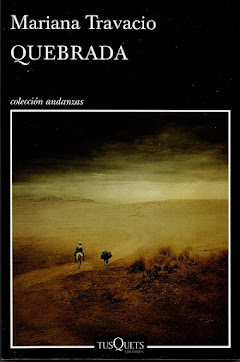

.jpg)
























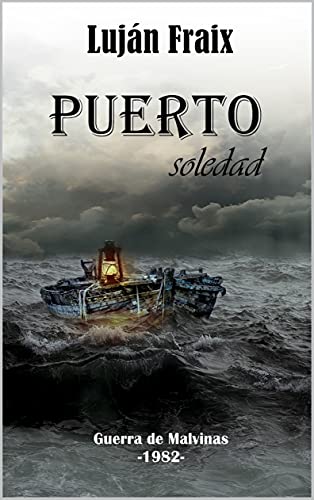























Me ha gustado. Besos.
ResponderEliminarUn magnífico relato con un final sorprendente.Besicos
ResponderEliminarUy me encanta como escribes y e l final es sorprendente
ResponderEliminar