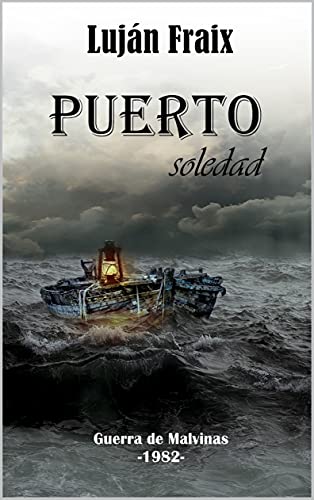Cuentos de Navidad: historias de abuelos
Bendita
noche.
Cuando
se encendían las luces se alimentaban historias y eran tan nuestras, tan tuyas,
únicas. En algunas, el tiempo de unión se desdibujaba para transformarse en
dueño de las decisiones.
El
abuelo Toto cenaba, no le importaba cuál era la comida que le servía su hija, y
se iba a dormir como las gallinas, a las ocho de la noche. No hablaba de la
Navidad ni de nada parecido. No le importaba la fecha ni la recordaba… De niño,
su padre para esas épocas lo enviaba a arar la tierra y por eso, tal vez, Toto
nunca pudo adaptarse a la risa y a los abrazos festivos. Su mundo interno era
más grande y lo abarcaba todo: pasado y presente.
Lucas
era diferente, muy extrovertido y alegre; cenaba rápido con su pequeña familia
y se iba a dormir más rápido aún para levantarse a las doce de la noche. Quería
estar descansado para ese sublime momento donde se encontraba con los hermanos
y gente amiga del hijo, jóvenes que reían y compartían escenas atemporales:
abrazos, sueños, metas… A Lucas le brillaban los ojos y acariciaba su mascota
que adoraba como a una hija. Más tarde, salía a ver las luces artificiales
hasta altas horas de la madrugada. Ya no pensaba en dormir porque se confundía
entre la juventud, reclamando menos años y más vida por delante.
−¡No
quiero que venga nadie! –decía la abuela Lula que tenía varios hijos, nietos y
bisnietos. Ella se encerraba en su casa colonial; en esa soledad se sentía
acompañada por aquel esposo que había partido y por los ecos de las voces
lejanas. Ése era su refugio Navideño. Las risas y la música le traían más
soledad a su alma y prefería el silencio de capilla de los muros algodonados y
dueños de su felicidad juvenil: años de dicha plena y de disfrute por el campo
entre malvones, gatos y tortas de limón.
La
casa se hallaba en silencio.
−¡Qué
nadie entre en la cocina! –gritaba el abuelo Ángel.
Él
preparaba la comida todo el día; iba y venía entre los cacharros y hasta
arrojaba semillas al piso con las que jugaba el gato Tino.
−Tengo
sed –decía alguien que intentaba acercarse porque el calor de diciembre
abrasaba−. ¡Fuera! –volvía a gritar Ángel.
A la
noche, todos sentados a la mesa, se deleitaban con sus platos aderezados con
demasiados yuyos y especias como le gustaba al abuelo. Lo aplaudían entre
halagos dulzones, le dedicaban miles de palabras y lo obligaban a dar alusivos
discursos propios de la fecha. Cuando se sentaba, después del ceremonial,
levantaba la copa y cerraba los ojos… ¡Tanto! Que se dormía. Es que había
trabajado mucho todo el día para ellos y por ellos. Ángel era muy generoso y
solamente le importaba dar felicidad a su familia. Él dormía y despertaba como
los gatos contentos.
El
abuelo Roque, en cambio, se sentaba en la noche a mirar las estrellas que
iluminaban la llanura. Humilde y solitario, extrañaba a su esposa y en esa
fecha, bajo el manto de las sombras, se comunicaba con ella.
−Cuida
a nuestros hijos y nietos que no pude conocer… −parecía escucharla.
Roque
se perdía en el horizonte imaginando las luces de todos los árboles de Navidad
para traer paz a su alma triste, pero no le alcanzaba… Los tiempos felices se
habían agotado en esa tierra bendecida y tenía que aprender a caminar solo,
resignado, sin su compañera. Los hijos, dentro de la casa, hablaban y repartían
regalos, sin reparar en su ausencia. Ya lo conocían y preferían no molestarlo.
En su mundo era dueño de su propia Navidad y eso ya era demasiado. Con todos
los perros a sus pies, él parecía una pintura del 1800, grabada a fuego en el
recuerdo de su familia.
❤❤❤❤❤










































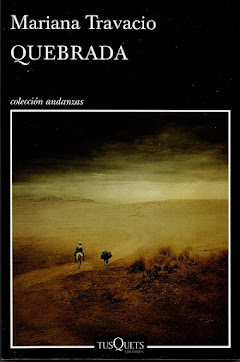

.jpg)