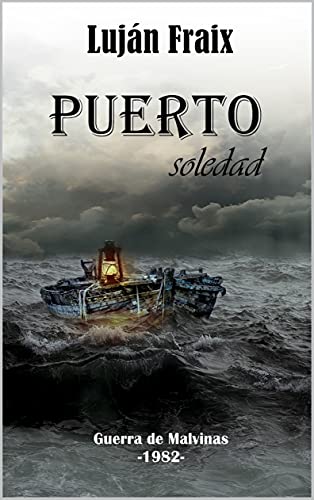Buenas y Santas... Los hijos olvidados
Doña Emma había reunido a toda la familia en la sala
porque había tomado una determinación y se lo quería comunicar a todos. Entró
Remedios llevando el cesto de planchado y la patrona le clavó la mirada.
‒A ti también te interesa lo que voy a decir.
Quédate.
‒Como diga, usted.
Doña Emma, por un momento, cerró los ojos y volvió a
soñar con esa casa dulce y tibia, en la que la luz entraba por las flores
bordadas del visillo. Vio a su madre, siempre de negro por el fallecimiento de
su padre, con aquella sonrisa que era un pozo de lágrimas. Repasó su vida de
hija cuando formaba parte de esa familia y vivía a su amparo; aquella muerte
lenta de doña Rosario cuando se fue como una paloma que emprende sin ruido el
vuelo. Ella la amaba a pesar de que había sufrido mucho, pero no era consciente
de que estaba obrando con Felicitas de igual manera.
‒Quiero comunicarles a todos, especialmente a mi
hija, a quien adoro, que he decidido que nos iremos a Francia por un tiempo.
Eso nos hará bien a las dos, nos despejaremos de los problemas.
‒Yo no voy a ninguna parte‒dijo Felicitas
desesperada.
‒Ya está. No te casarás porque ya has humillado a la
familia Neder hasta el hartazgo pero tampoco nos quedaremos acá para que la
gente nos señale. Tú has perdido el sentido de la moral: primero Neder, luego
Pelayo y finalmente el capataz. ¡Qué descaro!









































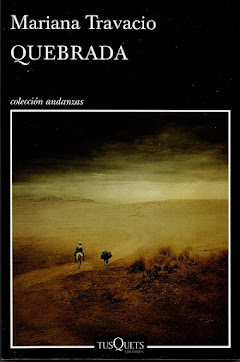

.jpg)