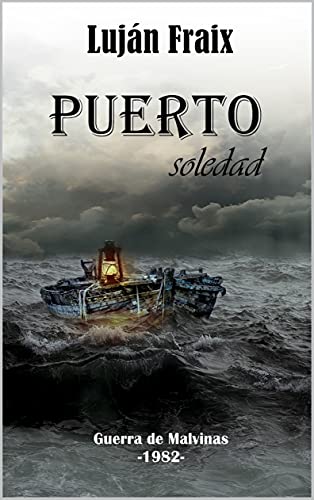Inmortalidad
Labels:
mis cuentos,
Molinos de viento---Luján Fraix
·
Luján Fraix
Luján Fraix
a la/s
abril 19, 2019

En la pared la imagen de Jesucristo con un ropón morado y una naveta en sus manos.
Baldomero Josuán permanecía postrado hacía dos meses en su cama de hospital. Su figura se debatía con rudeza y movilizaba sus coyunturas de una manera desleal y autárquica. La parálisis que afectaba a un lado de su cuerpo era casi total y la falta de sensibilidad (hemianestesia) lo transformaba en un moribundo. Además sufría anemia falciforme por lo que no tenía fuerzas para combatir el mal. Era demasiado evidente la presencia de ese destino que podía determinar su partida ante la acechanza de una enfermedad sin precio.
Matizaba las horas con plegarias eternas frente a la majestuosidad de un rey que lo observaba desde su cuevecilla celeste.
La manta de pelo le tapaba la punta de la nariz y los ojos ya no tenían conexión con los gestos. Baldomero Josuán estaba muy grave.
En su memoria aparecían secuencias pasadas: la escuela de niñas, el pastor José, el cangrejo azul de su colección de crustáceos, la malva para su medicina diaria… Su cerebro se esforzaba por recrear la estampa de alguien que amaba pero al segundo de lograr el rumbo todo se malograba. Necesitaba la custodia de aquel maestro, su doctrina de coloso caballero vencedor de dictaduras y mensajero de profecías.
Su cabeza llena de espejismos recorría murallas de una Babilonia perdida por los siglos; sabía de sepulcros y de templos; conocía a príncipes sarracenos pero la visión del magistrado de la vida se esfumaba en una calesa oscura que arrastraba un caballo blanco.
Una tarde ya no pudo recorrer el inventario: estaba a punto de morir. Su porte de milord, castigado por la metralla de una afección mezquina, lo arrastraba al milenario mundo de las sombras y lo abandonaba en su criadero de insectos, caimanes, erizos, niguas y mamíferos rumiantes camélidos de ojos grandes y de cuello largo.
Las artimañas de la medicina resultaban inútiles para los facultativos que, ante el pesimismo reinante, lo dejaron solo.
Baldomero Josuán sintió una puntada que penetró en su esqueleto y levantó los párpados: sufría hemianopsia; apenas podía ver el sacrificio incruento de un sacerdote que ofrecía al Altísimo el pan ázimo que los curas consagraban en la misa. Recitó el salmo cincuenta y, bajo la comunicación directa del alma con el éxtasis, lo miró fijo.
Era el apóstol Pedro quien, desde una ojiva morisca, extendió las manos heridas por las puntas que hincaban sus huesos y derramaban la sangre en una dinastía de seres ávidos de poder. Había sido sometido al suplicio en el circo de Nerón en el año 67, ejecutado cabeza abajo ya que no se sentía digno de morir en la posición del Señor.
Baldomero sonrió; por fin había logrado el propósito de ver y despedirse del misionero del altar pero la clemencia sobrepasaba los límites y la hermandad afloraba en lazos de visible ingenuidad.
El hombre movió las cuerdas de su reloj de gatillo antiguo y se refugió en la solemnidad de las capillas de los llanos pobres; en las catedrales, como mozo que servía de criado; en los escenarios de las aldeas pobladas de indios libres en busca de legados. Prelado en Galilea, vistió su túnica morada y fue penitente en las procesiones de Semana Santa.
“Anima me illi vivet: quaerite dominum, et vivet anima vestra.”*
Baldomero Josuán, al día siguiente, subió la colina de los espejos dorados con ciento cincuenta años sobre sus espaldas; allí, Matusalén-patriarca antediluviano del génesis-lo esperaba con el bisabuelo Adán, el abuelo Set y su padre Henoch…
Luján Fraix
*Mi alma vivirá en Él; amad al Señor, y vuestra alma vivirá.
Publicado en el libro------------Molinos de Viento (cuentos, 2002)














































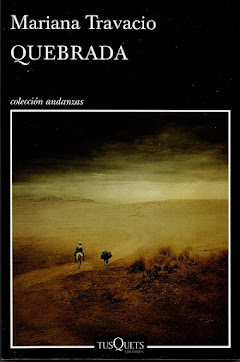

.jpg)