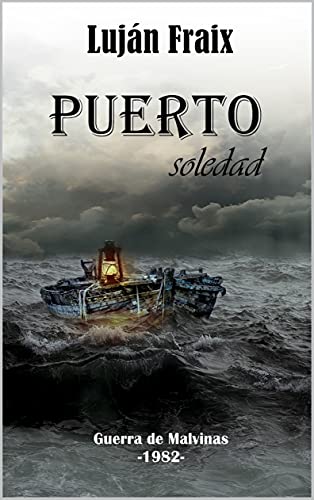Galatea
Esta
aldea es como un imperio donde flotan los efluvios y dejan cada corazón a la
intemperie; todo tiene valor hasta el desenfreno de correr por el camino de las
pasiones.
Mi
nombre es Galatea y nací en 1585.
Mi
padre Miguel prometió llevarme muy lejos.
En
este pueblo, sin jurisdicción propia, se idealiza la vida del campo rodeada de
amigos y de las amadas de los poetas bajo el disfraz de pastores que cantan sus
sentimientos.
Miro
mi cabaña de estacas cubierta de ramas y paja. El portón está abandonado y las
ventanas cerradas. Vacilo, y luego me interno en las habitaciones heladas. Se
oyen voces de los cocheros que acaban de cenar en los refugios vecinos;
mientras contemplo un puñado bellotas, pronuncio ante el auditorio un discurso
sobre la Edad de Oro que mi padre me enseñó; sobre la época ideal en que la
virtud, la inocencia y la bondad imperaban en todo el mundo.
Entre
ellos están Grisóstomo y Marcela que son enamorados y cuidan su ganado; han
venido a descansar, después de su ardua tarea, a mi choza humilde.
¡Qué
grato es recorrer estos sembrados!
Añoro
los rebaños, la hora de la siesta, el olor a llovizna y el caminar lento de los
campesinos de comarca. No puedo evadirme de las centellas que me embriagan al
igual que una borrachera con su dulzor. Está anocheciendo. Me duermo a los pies
de un molino de viento en Campo de Criptana, Ciudad Real.
Al
otro día, por la mañana, unos pasos me sobresaltan…
Son
don Quijote y su escudero Sancho. Rocinante se estremece con el placer de unas
jacas cuyos propietarios son unos arrieros yangüeses, naturales de Yanguas
(Soria). Mis amigos están heridos, pero se marchan detrás de los hombres
encamisados que llevan antorchas encendidas y que acompañan una litera vestida
de luto.
Yo
recorro los valles y sigo buscando a Miguel porque él sabe que todavía me queda
camino por delante, pero me dicen que se halla encerrado en la Cueva de
Medrano, en Argamasilla de Alba.
Estoy
apesadumbrada, pero me reconforta la idea de descubrir el aire de la madrugada,
ver las estrellas de cerca, galopar por caminos lejanos… Convertirme, de
repente, en “Caballero de la triste figura” igual que don Quijote, en labrador
que busca la perfección del cielo o en un español que rezonga ante las
majaderías de otros.
La
vastedad del edén me desorienta; me siento tan vagabunda en la oscuridad de la
noche, y el ruido que produce el andar de los caballos me llena de miedo porque
me imagino algo misterioso y sobrenatural.
Un
día, despierto sobre la Sierra Morena donde hago penitencia y veo, desde los
peñascos, que Ginés de Pasamonte le roba el asno a Sancho y me acuerdo de
Dulcinea, la amada de don Quijote que espera un mensaje en el pueblo.
 En
las horas sucesivas, recorro las cumbres y varias doncellas me miran pasar.
Junto al río Ebro hay un barco encantado y más allá el palacio de los Duques
que, por su magnificencia y apego a las tradiciones, conserva elementos
medievales.
En
las horas sucesivas, recorro las cumbres y varias doncellas me miran pasar.
Junto al río Ebro hay un barco encantado y más allá el palacio de los Duques
que, por su magnificencia y apego a las tradiciones, conserva elementos
medievales.
Lloro
por la frialdad de esta cárcel que no me permite defender la creación del
escritor más grande de la literatura.
Año
1616.
En
una tertulia madrileña observo a Miguel junto a Lope de Vega; se elogian y se
critican porque existe entre ellos una rivalidad notoria.
−¡Defended
tu primera obra; sois el novelista más genial, no me condenéis a escuchar
promesas…! –le grito.
Al
tiempo, viejo y con poca vista, Miguel de Cervantes se enferma. Profesa con
votos solemnes en la venerable Orden Tercera de San Francisco, recibe la
extremaunción, dicta la dedicatoria de “El Persiles” y, después de cuatro días
de agonía, fallece.
Es
sepultado en el convento de las Trinidades descalzas de Madrid.
Yo,
Galatea, vuelvo triste a la choza para culminar mis días pobre y humildemente
como he vivido.
Sé
que con los años nadie se acordará de mí.









































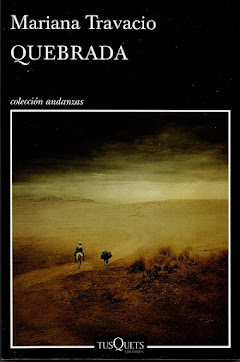

.jpg)