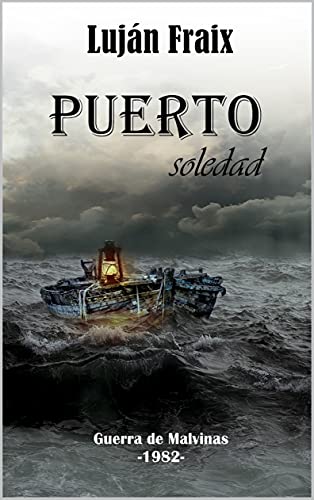Tu sillón vacío. (Cap I. Seis hermanas. 3ra parte)
‒No pierda el tiempo, don.
‒¿Por qué mi querida señora?
‒Estas hijas mías son amargas y no se les conoce ni el llanto ni la risa.
‒Yo sé esperar…
Doña Asunción continuaba su camino entre risas y Dolores miraba a Cándido por encima de los hombros, con soberbia. No sabía que la belleza era sólo un envase efímero y que lo que importaba en la vida eran los sentimientos: la bondad, el amor, la sinceridad, dar con humildad a quien lo necesitaba sin esperar nada.
En el campo el gaucho acudía desde grandes estancias a las pulperías aprovechando los días festivos. Le gustaba el asado y algunas bebidas, cantaba y bailaba danzas regionales. Frecuentemente, competían algunos cantores y payadores improvisando versos o repitiendo coplas, acompañándose con sus guitarras.
No faltaban además otra clase de juegos, las consabidas carreras de caballos y diversas pruebas realizadas con lazos y cuchillos que manejaban con asombrosa destreza.
En una especie de altillo de techo bajo con tejuelas coloniales, alejado del bullicio de la calle y de las conversaciones familiares, vivía la abuela Blanca, madre de don Pedro. La criada negra no permitía, por orden del patrón, que nadie se acercase a ella porque decía que estaba muy anciana y que hacía comentarios absurdos y fuera de lugar. Tal vez, tenía miedo que la noble señora fuera a decir algo que comprometiera a alguien.
‒Afuera está la luz mala y las víboras venenosas ‒gritó Blanca desde la ventanita cerrada con los postigones. No se le veía la cara pero sí se escuchaba su voz. Parecía una prisionera.
‒¿Qué dice la abuela? ‒preguntó Angustias pues tenía intenciones de ir a buscarla para que tomara un poco de sol.
‒¡Nada! ‒contestó la criada Tadea quien tenía órdenes de no dejar el camino libre para que nadie se acercara a Blanca. Don Pedro la había sentenciado y ella cumplía el mandato como una sierva que era desde tiempos inmemoriales.
‒Madre, ¿por qué la abuela está encerrada?
‒Esos no son asuntos nuestros, es tu padre el que toma las decisiones.
‒Me da lástima. Ella no se merece vivir así ‒exclamó Camila que era la más sensible de las hermanas.
‒¡Qué significan esas preguntas! ‒dijo, de repente, don Pedro que llegaba de hacer unos negocios en su galera.
‒Nada, padre, disculpe. Le quería avisar, ya que lo encuentro presente, que en unos días van a bautizar a María de la Cruz, la hija de nuestra hermana Consolación y me ha pedido que sea la madrina.
‒Está bien, le doy permiso. Todos iremos a esa celebración para ver, con dolor, en la miseria en que vive mi pobre hija. No me resigno a la existencia que lleva pero ella se lo ha buscado. Me enfrentó como ninguna hija debe hacerlo y allí están las consecuencias. Eso es lo que ocurre cuando desobedecen al padre.
‒Ella estaba enamorada de Celestino, padre. ¿Eso no cuenta?
‒Pues, no para una mujer con dinero. No se habla más del tema. Estoy agobiado por la falta de respeto de algunas de ustedes.
‒Yo lo escucho, padre.
‒Más vale.
De repente, golpearon a la puerta.
‒Yo voy ‒dijo Dolores más apurada que de costumbre antes de que don Pedro se lo impidiera.
Eran los chasquis que traían un mensaje. Por lo general, ellos se conducían habitualmente en galeras pero cuando la correspondencia era de carácter urgente llegaban veloces caballos que recorrían las extensas distancias. Algunas veces entregaban su correspondencia a otros chasquis que los aguardaban en las postas. El jinete cambiaba de caballo y proseguía la carrera.
‒Gracias ‒respondió Dolores y sacó de su bolsillo un dinero para el hombre que la miraba extenuado por el viaje‒. ¿Quiere un vaso de agua?
‒Por favor.
‒Espere aquí que ya vengo.
‒La criada Tadea interrumpió el paso de la niña Dolores, por orden de don Pedro, y fue ella misma quien le entregó el agua al sediento mensajero de las pampas.
‒Gracias, doña.
‒De nada, cuídese ‒exclamó Tadea con benevolencia y por lo bajo.
Cuando llegó a la sala vio que la carta era para Camila y que Dolores, con lágrimas en los ojos, no se la quería entregar.
Don Pedro observaba todo detrás de la puerta del patio de invierno.
La buhardilla











































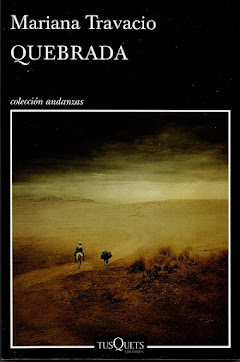

.jpg)