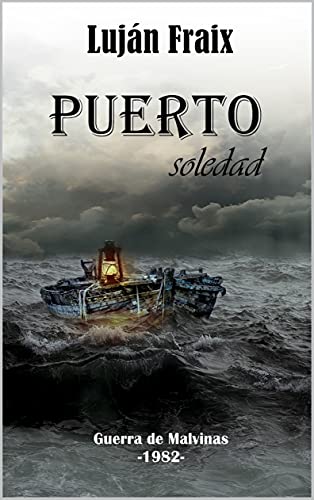ALUEN. La colonización de la Patagonia argentina. Los indios tehuelches.
Aluen,
en la iglesia, caminaba de un lado a otro con Timo en los brazos. Lo apretujaba
tanto al pobre gato que la terminó mordiendo. Igual era amor del bueno. Pedro
estaba por regresar para llevarla a la casa que había comprado. Ella no
quería irse de la parroquia, le parecía que volvería el niño de un momento para
el otro y quería estar presente. Alejarse de allí era como abandonarlo. Lo
sentía así. No tenía consuelo. El padre Hilario se hallaba dando la misa de las
seis de la tarde.
En
el sermón habló de la dignidad y del respeto que los hombres de bien le deben a
la mujer: madre, esposa, hermana… Aluen lo escuchó y un escalofrío le recorrió
el cuerpo pensando en Leiva y sus abusos. Esos atropellos le habían dejado
huellas profundas que se transformaban en traumas y en situaciones no
resueltas. Igual no era momento para pensar en violaciones a la condición
humana sino en recuperar a su hijo que estaría sufriendo lejos de ella.
“Un
brujo”, pensó.
Se
sentó en el camastro y miró el horizonte por el ventanuco: la Patagonia agreste
y solitaria en contra del viento, y en otras latitudes el llanto de aquellos
que tenían que padecer las carencias, los quebrantos, la usurpación y el
desprecio. Los grandes espacios, esos
que traían aire a los pulmones, la llenaban de vida y por eso en los momentos
duros solía escapar sin rumbo fijo para caer en cualquier sitio sin miedo y con
resignación. Esa misma resignación que le cambiaba la cabeza, las ideas y hasta
los sentimientos.









































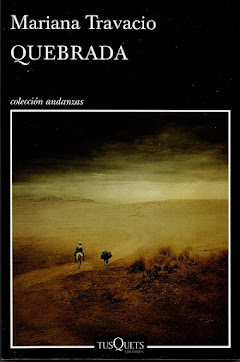

.jpg)