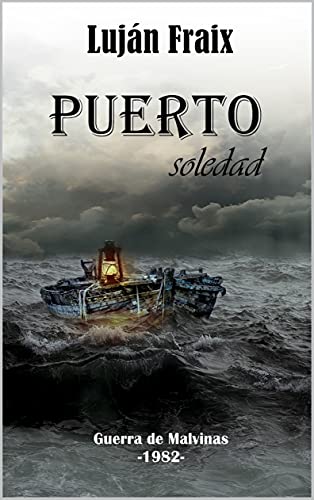Licia. Hermana mía
Rosalie,
madre de Celine, era una mujer simple que entendía cuáles eran sus deberes de
esposa y de progenitora. Se preocupaba por sus hijos, especialmente por la
pequeña que siempre buscaba refugio como un pájaro herido bajo sus alas. Ella
dejaba escapar su corazón para que se perdiera como el humo entre la espesura
de las alamedas. Era consciente de su dispersión porque algo la preocupaba: su
embarazo. Aquellos nueve meses de espera fueron confusos porque se sentía
extremadamente frágil y extraña como si un batallón de vidas le estuviera
bebiendo su sangre. El peso del cuerpo le perforaba el alma y no podía entender
a qué se debía tanto desconcierto. Su cabeza, pesada, solía vaciarse de
entendimiento y cuando reaccionaba escuchaba voces de niñas que la arrullaban
igual que palomas azucaradas. Luego oía que corrían y saltaban felices en un
jardín alpino, rodeadas de placeres y de dicha. Un sueño que la despojaba de
razonamientos lógicos. ¿Eran alucinaciones febriles? No lo sabía.
Su
realidad era Celine, la niña buena que la miraba incrédula desde su cama de
hierro con demasiada curiosidad o con el propósito de reprenderla. La pequeña
ya sabía lo que su madre pensaba y lo atesoraba en su memoria para después…














































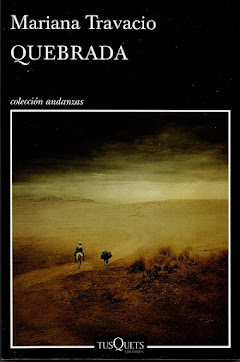

.jpg)